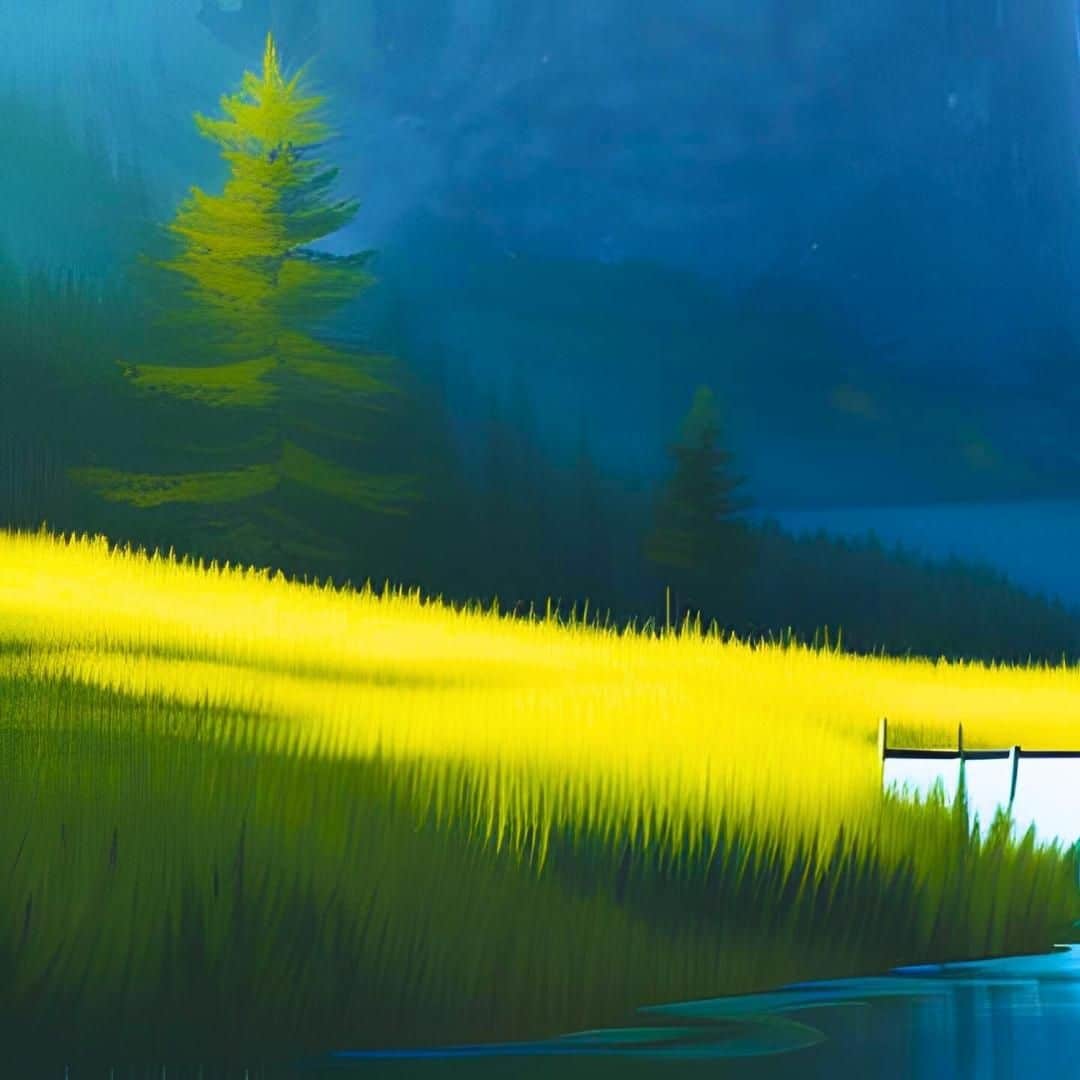El castillo encantado en la cima de la montaña
En lo alto de una montaña tan antigua como las estrellas, donde los árboles susurraban secretos y el viento parecía conocer todos los cuentos del mundo, se alzaba un castillo cubierto de niebla.
Nadie recordaba quién lo construyó.
Nadie sabía si sus torres guardaban oro, fantasmas o promesas olvidadas.
Pero todos en el valle hablaban de él.
Donde nacen los susurros del viento
Los adultos le llamaban El Castillo Dormido.
Y decían que estaba encantado.
Que dentro vivía algo que no debía despertar.
Pero eso nunca detuvo la imaginación de Naia, una niña de trenzas despeinadas y mirada inquieta.
Su curiosidad era tan grande como la luna en noches de invierno.
Cada vez que miraba hacia la cima desde su ventana, sentía que algo allá arriba la llamaba.
Dos corazones que no saben temer
Naia tenía un amigo: Leo, un chico flaco, de voz suave y manos hábiles, que podía fabricar brújulas con ramas y relojes de arena con botellas vacías.
Mientras Naia soñaba con castillos, Leo los dibujaba.
Juntos compartían una complicidad de esas que no necesita palabras.
Una tarde, mientras merendaban junto al lago, el cielo cambió de repente.
Una ráfaga de aire helado recorrió el bosque y un lamento largo y profundo se escuchó, como si viniera desde lo más alto de la montaña.
Los peces dejaron de saltar.
Los pájaros guardaron silencio.
Y el corazón de Naia dio un vuelco.
—¿Lo has oído? —susurró ella.
—Sí —respondió Leo, cerrando el cuaderno de dibujos—. Ha sido como… un llanto atrapado en el tiempo.
Esa noche, mientras todos dormían, Naia no podía cerrar los ojos.
Sentía que algo necesitaba ser descubierto.
Y al amanecer, se presentó ante Leo con la mochila a la espalda y una sonrisa que no dejaba lugar a dudas.
—Hoy subimos.
—¿Al castillo? ¿Ahora?
Naia asintió.
—Sí. Algo allá arriba nos necesita.
Leo no lo dudó.
Porque cuando Naia decía «algo nos necesita», era como si lo dijera el bosque entero.
El sendero que solo abre la verdad
Se pusieron en camino al romper el día, acompañados solo por el canto lejano de un mirlo y el crujir de sus botas sobre la hierba húmeda.
El sendero que subía a la montaña estaba cubierto de raíces retorcidas, helechos gigantes y piedras que parecían tener ojos.
—Este sitio parece… vivo —murmuró Leo.
Naia sonrió.
—Tal vez lo esté.
A medida que subían, notaban cómo el mundo cambiaba.
La luz se volvía más azul.
El aire, más denso.
Era como si la montaña los estuviera poniendo a prueba, como si no bastara con querer llegar. Había que merecerlo.
Y aún así, no se detuvieron.
Porque lo más fuerte que llevaban no era su mochila, ni su brújula, ni su mapa.
Era algo invisible: la certeza de que estaban haciendo lo correcto.
El sendero se volvió cada vez más escarpado.
Las nubes cubrían ya parte de la cima y la niebla se pegaba a la piel como un susurro frío.
Pero Naia y Leo seguían adelante.
Entre zarzas y troncos caídos, llegaron a un claro donde el musgo crecía hacia arriba, como si intentara alcanzar algo.
Allí encontraron una piedra lisa con un grabado apenas visible: “Quien venga con miedo será devorado. Quien venga con amor, bienvenido será.”
Naia posó la palma sobre la piedra.
Se oyó un crujido.
El suelo tembló levemente.
Y entonces, sin aviso, una criatura surgió de entre los árboles.
No era monstruosa.
No gritaba ni tenía colmillos.
Pero su sola presencia hacía que el corazón se acelerara.
Era una sombra grande, sin rostro, como una niebla negra con forma de animal que, además, se interponía entre ellos y el camino hacia la cima.
Leo retrocedió un paso.
Naia no.
La llave que se llama bondad
—No venimos a romper nada. Venimos a escuchar —dijo ella con voz clara.
La criatura no respondió con palabras.
Pero dio media vuelta.
Y se internó, muy lentamente, en el bosque.
—¿Nos está guiando? —preguntó Leo.
—O vigilando. Pero da igual. Sigamos.
El resto del ascenso estuvo marcado por pruebas.
Primero, una encrucijada donde los caminos no llevaban a ningún sitio… salvo al error.
Para avanzar, tuvieron que recordar las palabras del grabado y confiar en su instinto: eligieron juntos el sendero más estrecho, el que nadie escogería por lógica.
Y acertaron.
Después, un puente colgante de cuerdas húmedas y tablas crujientes.
El viento soplaba con fuerza y la niebla no dejaba ver el final. Naia cruzó primero, cantando suavemente para darse valor.
Leo la siguió repitiendo en voz baja las letras de su canción.
Finalmente, llegaron a una puerta de hierro forjado, cubierta de enredaderas negras que susurraban al oído cosas tristes: dudas, miedos, recuerdos dolorosos.
—Nos quiere hacer retroceder —dijo Leo, tapándose los oídos.
—Entonces hay que hablar más alto que ella —respondió Naia.
Se tomaron de las manos.
Y, como si fueran dos llamitas temblorosas en mitad de la tormenta, hablaron en voz alta de todo lo que amaban: su familia, sus amigos, los cuentos antes de dormir, el olor a pan recién hecho, las veces que se habían reído juntos sin motivo.
La puerta se abrió.
Y del otro lado… estaba el castillo.
No en ruinas.
No temible.
No frío.
Sino vivo.
Dormido, sí, pero palpitante.
Sus torres se alzaban envueltas en luz tenue, y las ventanas parecían respirar.
Había silencio, pero no ausencia.
Era un lugar que esperaba algo… o alguien.
Naia y Leo entraron.
Pasaron por salas cubiertas de polvo de estrellas, tapices antiguos que contaban historias con hilos dorados, escaleras que subían hacia bóvedas donde flotaban constelaciones dibujadas con magia antigua.
Hasta que, al fondo de un gran salón, bajo un techo que parecía hecho de cielo nocturno, encontraron un trono vacío.
Y sobre él, una corona flotaba.
Suspendida en el aire.
Un susurro, apenas audible, llenó el espacio.
—El reino duerme… hasta que dos corazones despierten su luz.
Naia alzó la vista.
—¿Y si es ahora?
Leo asintió, sin decir nada.
Se acercaron.
Juntos.
Lentos.
Unidos.
Cuando la luz despierta los castillos
Y en cuanto sus manos tocaron la corona… el castillo despertó.
El suelo vibró con un rumor suave, como si todo el castillo respirara por primera vez en siglos.
Las luces se encendieron sin fuego, las vidrieras destellaron con colores vivos y las estatuas antiguas parpadearon como si volvieran a abrir los ojos.
Todo a su alrededor cobraba vida lentamente, como despertando de un sueño muy largo.
En medio de ese resplandor, apareció una figura.
Era un anciano de túnica dorada y ojos claros como agua de deshielo.
No caminaba: flotaba suavemente sobre el suelo de mármol.
—Sois los primeros que han llegado hasta aquí sin espadas, sin ambición, sin deseo de dominar —dijo, con una voz que parecía venir de la propia piedra—. Habéis traído luz, porque vuestra bondad no se ha rendido ante la oscuridad.
Naia y Leo se miraron, sin saber qué decir.
El anciano les sonrió.
—Este castillo no es solo piedra. Es la memoria del reino. El eco de todos los que amaron, soñaron y protegieron. Durante siglos ha dormido, esperando dos almas capaces de reavivarlo.
Con un gesto leve, el anciano tocó sus frentes.
En ese instante, Naia sintió el conocimiento fluir como un río: antiguos lenguajes, canciones olvidadas, nombres de árboles que ya no existen, y secretos de una magia que no necesita varitas, sino comprensión y escucha.
Leo, por su parte, sintió una fuerza serena instalarse en su pecho.
No la fuerza de un guerrero, sino la de quien sabe proteger sin imponer, defender sin herir, guiar sin mandar.
—Ahora sois parte del legado —continuó el anciano—. El castillo os reconoce como Guardianes del Corazón del Reino. No tendréis que cargar con una corona, sino con algo más valioso: la memoria, el cuidado y la inspiración para quienes vendrán después.
Naia asintió con los ojos brillantes.
Leo apretó su mano con fuerza.
Al salir del castillo, las nubes se disiparon como un suspiro.
Desde el valle, los habitantes del reino vieron una luz nueva en lo alto de la montaña.
Una luz que no cegaba, pero que reconfortaba.
Que no prometía milagros, pero sí verdad.
Naia y Leo regresaron al pueblo, donde sus nombres pronto se convirtieron en canciones.
No porque fueran reyes, ni caballeros, ni héroes de cuento, sino porque fueron amables cuando pudieron ser duros.
Porque escucharon cuando pudieron imponer. Porque amaron la verdad más que la gloria.
Y cuentan —los abuelos que todavía se sientan a la lumbre con nietos soñadores— que en lo alto de la montaña sigue brillando el castillo.
Que a veces, cuando el viento sopla en la dirección justa, puede oírse una voz que dice:
—El corazón que no se apaga es el que enciende los castillos.
Moraleja del cuento «El castillo encantado en la cima de la montaña»
La valentía más grande no está en vencer, sino en comprender.
Y la magia más poderosa no vive en los hechizos… sino en la bondad que ilumina lo que parecía dormido para siempre.
Abraham Cuentacuentos.