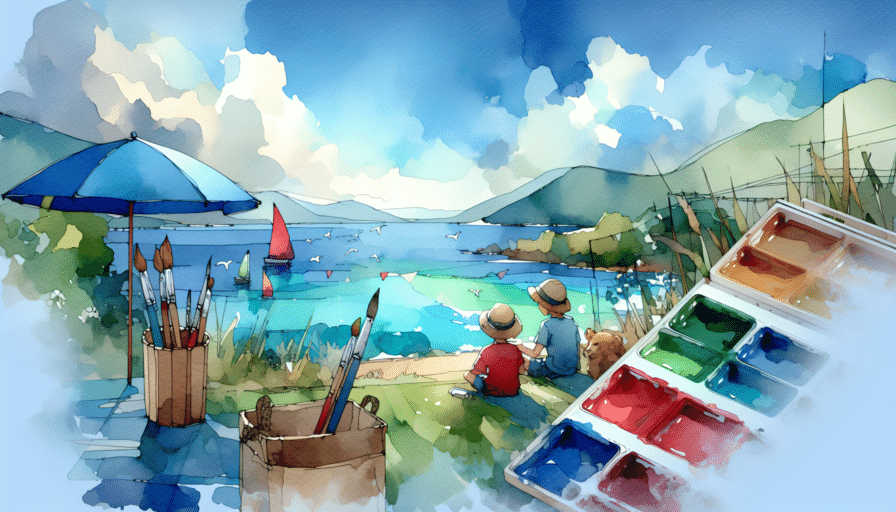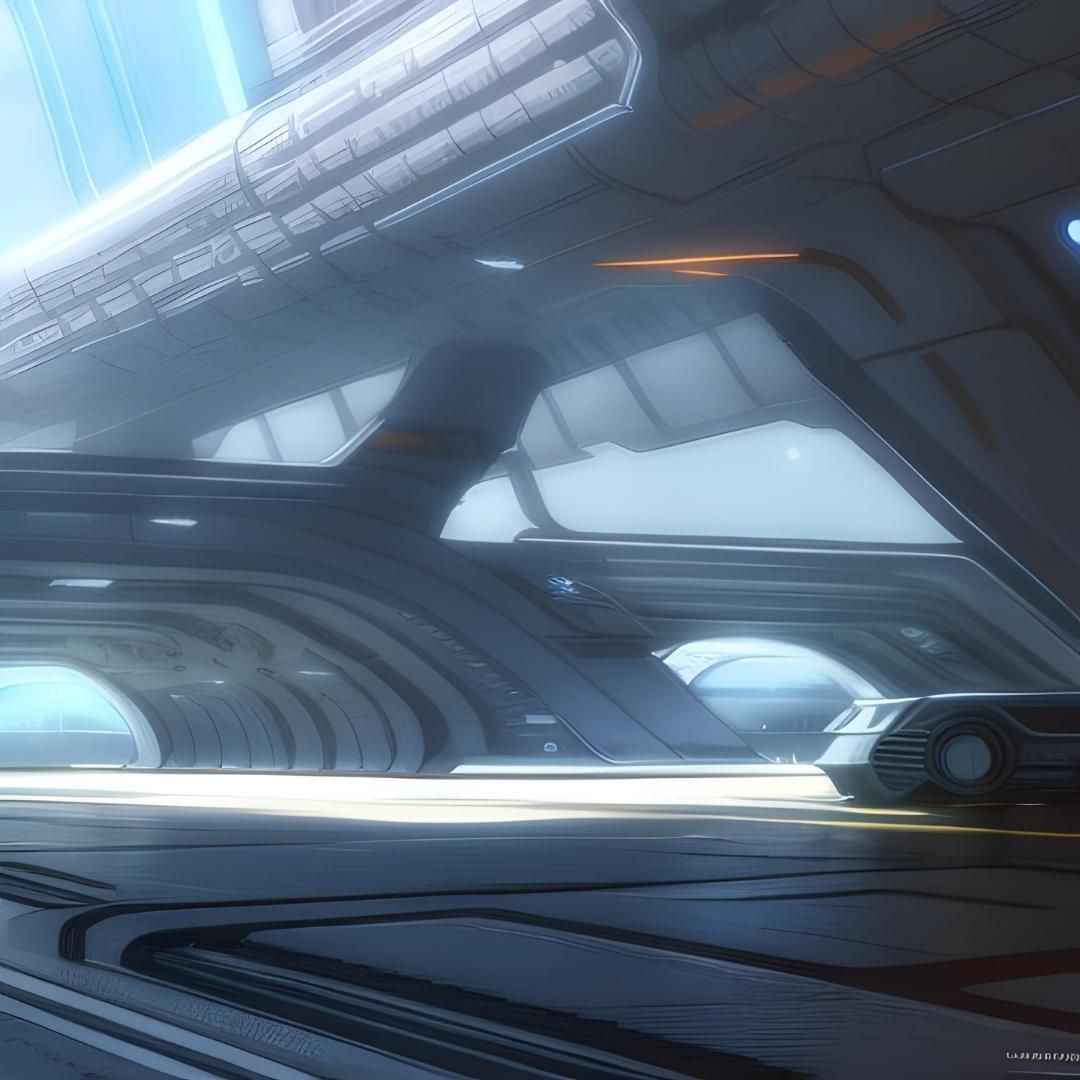El circo de verano de la familia Payaso
Era un caluroso día de verano cuando la familia Payaso llegó al pequeño pueblo de San Ignacio.
Cada año, el circo se trasladaba de un lugar a otro, trayendo consigo risas, asombro y una pizca de magia.
Este verano no iba a ser diferente.
En la familia Payaso, Miguel, el patriarca, era conocido por su habilidad de hacer reír a cualquiera con tan solo un gesto o una palabra.
Su esposa, Rosa, era la equilibrista estrella, una mujer menuda y grácil, de cabello castaño ondulado y ojos marrones penetrantes.
Sus hijos, Clara y Felipe, eran el alma joven del circo, siempre dispuestos a aprender nuevos trucos y aventuras.
Desde su llegada, el pueblo se llenó de expectación. Los niños corrían curiosos hacia el enorme carromato pintado de colores vivos y brillantes que anunciaba la llegada del espectáculo.
Teresa y Tomás, dos niños del pueblo, no eran la excepción.
Sus ojos brillaban al ver los preparativos.
«¡Mamá, mamá! ¡Mira, el circo!» gritaba Teresa mientras tiraba de la mano de su madre.
«Calma, Teresa, ya vamos»–respondió su madre riendo.
La gente del pueblo comenzó a congregarse alrededor, cada vecino con su propio recuerdo del circo.
Carmen, la panadera del pueblo, comentaba con nostalgia: «Recuerdo cuando era niña, estos mismos artistas venían cada verano. Siempre era una maravilla».
Los primeros días en San Ignacio fueron de arduo trabajo para la familia Payaso.
Mientras Miguel ensayaba sus chistes y rutinas, Rosa practicaba sus acrobacias bajo el sol mientras Clara y Felipe ayudaban a montar la enorme carpa amarilla y roja.
Felipe, con su energía inagotable y rostro pecoso, era un maestro en crear publicidad; recorría las calles del pueblo repartiendo entradas y anunciando el show con su voz clara y entusiasta.
Una mañana, mientras Clara preparaba sus utensilios de malabares, se encontró con un anciano al borde del camino.
Su cabello era gris y llevaba un sombrero raído.
«Buenos días, pequeña», dijo con voz rasgada, «¿necesitas ayuda con ese saco tan pesado?»
«No, gracias, puedo sola», respondió Clara con amabilidad.
Sin embargo, mientras avanzaba, algo en el anciano le llamó la atención.
Había en sus ojos un brillo especial, casi mágico, que la intrigaba.
«Espera», dijo Clara «¿Quieres venir al circo esta noche? Estoy segura de que disfrutarás del espectáculo».
El anciano sonrió mostrando una hilera de dientes amarillos, y sin decir más, se marchó caminando lentamente por la carretera polvorienta.
Clara sintió que esa noche habría algo especial en el aire.
Finalmente, llegó el día de la primera función.
La carpa estaba repleta; el público había venido de todos los rincones del pueblo y sus alrededores.
Las risas y murmullos llenaban el espacio, y el aroma de palomitas de maíz y algodón de azúcar flotaba en el aire.
Los aplausos resonaron en cuanto Clara se presentó con su rutina de malabares, haciendo girar aros y pelotas con una destreza inigualable.
Sin embargo, el evento principal de la noche fue la actuación de Miguel.
Con su característico maquillaje blanco y su nariz roja, salió al escenario causando un estallido de risas con solo su presencia.
Sus chistes eran simples pero efectivos, conectando con todos desde el más pequeño al más anciano del público.
Durante la función, Teresa y Tomás, los dos niños del pueblo, no podían contener su emoción.
«¡Mira, mamá! ¡Ahí está el payaso gracioso!», exclamó Tomás.
Cuando Miguel hizo su gran truco final implicando una serie de alocados malabares y un monociclo, todo el público se puso en pie para aplaudir.
Pero, sorprendentemente, fue el anciano del camino quien se levantó primero.
Cuando terminó la función, la familia Payaso fue rodeada por el público agradecido y feliz.
Miguel, aún maquillado y mofletudo, buscó entre la gente y encontró al anciano, que se acercó con andar lento pero decidido.
«Eres tan bueno como lo recordaba», dijo el anciano con una sonrisa. «Hace muchos años, tu padre me hizo reír de la misma manera. ¿Quién habría dicho que su hijo mantendría viva esta maravillosa tradición?»
Miguel quedó perplejo y emocionado.
No tenía idea de que el anciano conociera a su padre.
Sentía una mezcla de asombro y gratitud.
«Gracias por venir», respondió Miguel. «Es un honor saber que alguien recuerda a mi padre de esa manera».
Rosa, Clara y Felipe se acercaron y juntos hicieron una reverencia llena de respeto y gratitud.
La magia del circo no sólo estaba en el espectáculo, sino en esas conexiones profundas e inesperadas con la vida de las personas.
Durante todo ese verano, los habitantes de San Ignacio disfrutaron cada noche del circo de la familia Payaso.
Cada actuación traía consigo su propio conjunto de sorpresas y alegrías.
Y en cada rostro, desde el más joven hasta el más viejo, había una sonrisa indisimulable.
Cuando llegó el momento de partir, el pueblo entero se reunió para despedir al circo.
Abrazos, lágrimas y promesas de volver a encontrarse llenaron el aire.
Teresa y Tomás regalaron a Clara y Felipe dibujos que habían hecho ellos mismos, llenos de colores y sueños.
«Hasta pronto, amigos», dijo Rosa con voz melancólica. «Prometemos volver el próximo verano con nuevas historias y más risas».
Finalmente, los carromatos se pusieron en marcha y desaparecieron en el horizonte, dejando atrás como legado más que recuerdos de actuaciones memorables, el espíritu de comunidad y alegría que el circo había sembrado en cada corazón.
Moraleja del cuento de un payaso en el circo: «El circo de verano de la familia Payaso»
El verano infantil se enriquece con vivencias que quedan grabadas en el alma, y nos enseñan que la verdadera magia de la vida reside en las conexiones humanas y en las risas compartidas.
Cada encuentro, cada pequeño acto de bondad y cada risa son los hilos que tejen los recuerdos más valiosos.
A veces, lo más sencillo—como un circo de verano—puede traer las alegrías y enseñanzas más profundas, recordándonos siempre la importancia de valorar y mantener vivos esos momentos especiales.
Abraham Cuentacuentos.