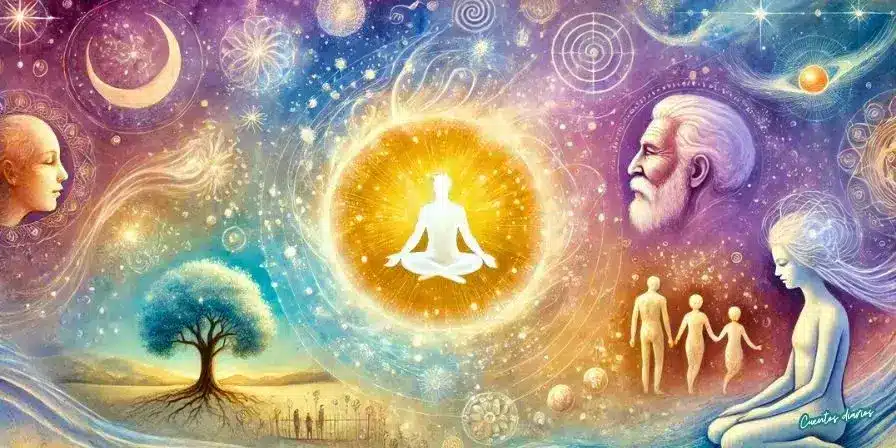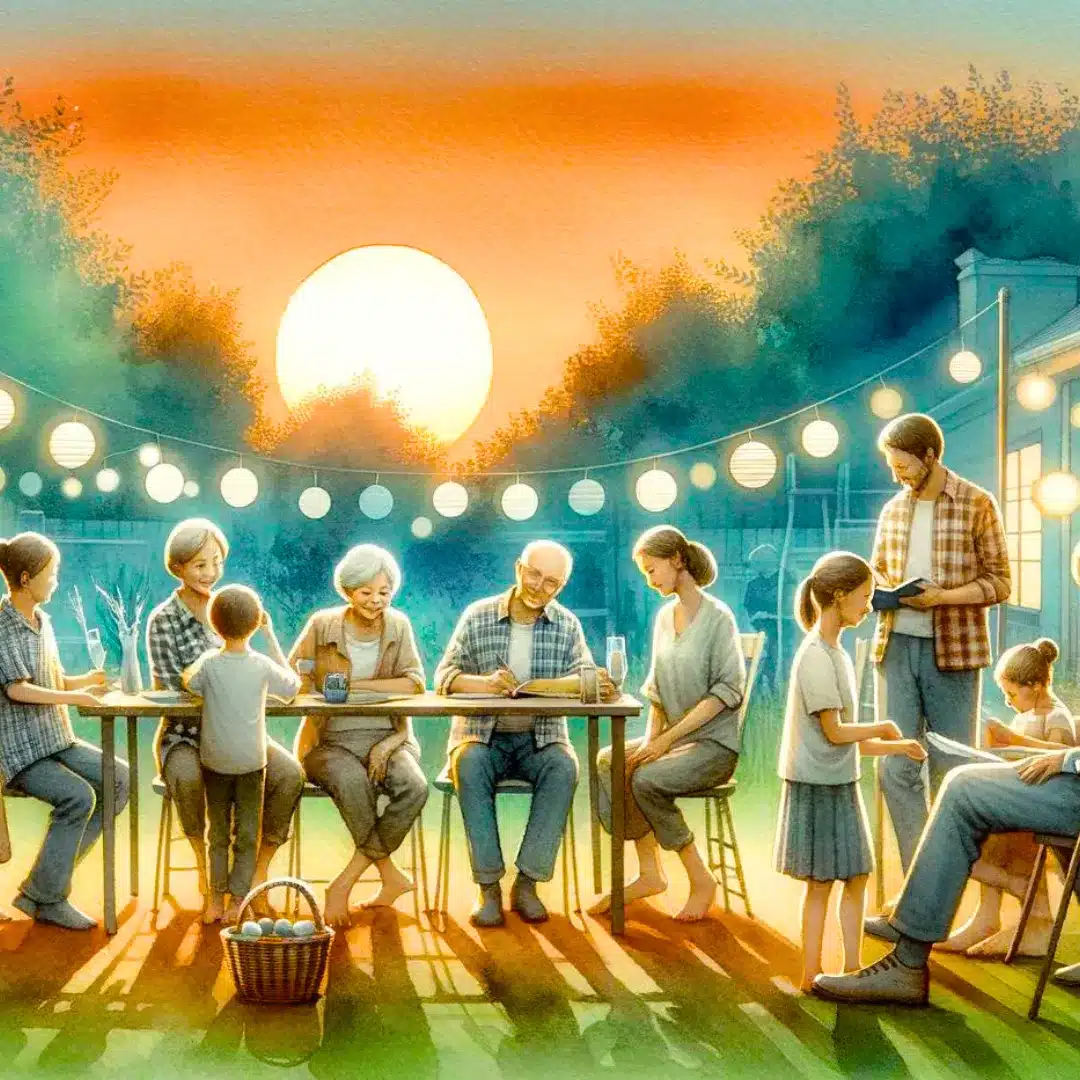El plan de tu alma
¿Qué hay antes de nacer? Una reflexión desde el alma
Nunca había sentido tanta paz. Ni siquiera sabía que esa clase de silencio existía.
No era un silencio incómodo. Tampoco vacío.
Era más bien como estar flotando dentro de una pausa perfecta.
Como si el universo hubiera contenido el aliento por un instante, solo para dejarle escuchar algo que no se oye con los oídos.
Él estaba allí. Sin cuerpo, sin nombre, sin historias aún. Solo un destello de conciencia suspendido en una especie de antes.
Todo era blanco. Pero no blanco como una pared.
Era un blanco cálido, envolvente, que parecía estar hecho de todas las respuestas que alguna vez necesitaría.
Y entonces, la voz llegó.
No desde fuera. No con palabras. Pero fue clara.
—Estás a punto de regresar.
Él no entendía bien qué significaba “regresar”, aunque algo dentro de él se estremeció.
Como si esa palabra abriera una puerta que siempre había estado ahí, pero que solo ahora podía ver.
—¿Regresar a dónde? —preguntó sin pronunciar nada.
Y aún así, fue escuchado.
—A la vida. A la experiencia. Al olvido temporal.
La voz era suave, antigua, sin prisa.
—Pero… ¿ya estuve allí? —insistió él.
—Muchas veces. Y cada vez elegiste distinto. Esta vez no será la excepción.
Una esfera luminosa apareció entonces frente a él. Era como mirar a través de un espejo que no refleja tu rostro, sino todos los momentos posibles que podrías vivir.
Dentro de esa esfera no había imágenes nítidas, sino sensaciones. Como si cada fragmento de vida tuviera su propia temperatura, su propio color, su propio latido.
—Aquí está tu plan —dijo la voz—. El bosquejo que tú mismo has trazado antes de olvidar quién eres.
Él se acercó.
Sintió un estremecimiento. Alegría. Dolor. Miedo. Éxito. Fracaso. Amor profundo. Despedidas. Reencuentros. Cicatrices que hablarían más fuerte que mil discursos.
—¿Todo eso… voy a vivirlo? —susurró.
—Todo eso puedes vivirlo —corrigió la voz—. Es un mapa. No una condena.
Él no entendía del todo, pero algo le decía que estaba bien no entenderlo aún.
—¿Y por qué tengo que olvidar esto cuando llegue allí abajo?
—Porque el juego consiste en recordarlo. Poco a poco. En señales. En silencios. En lágrimas inesperadas. En gente que te parecerá conocida sin razón aparente.
Él guardó silencio un instante. Y luego preguntó algo más difícil:
—¿Y si me pierdo?
La luz de la esfera palpitó suave. Como si sonriera.
—Te perderás. Es parte del plan.
—¿Y si sufro?
—Sufrirás. Pero no estarás solo. Y al final, cada herida hablará de algo que te hizo más humano.
—¿Y si no logro nada?
La voz se acercó, envolviéndolo en una especie de abrazo sin brazos.
—No estás aquí para lograr. Estás aquí para ser.
Ese “ser” le resonó dentro como un eco.
Quiso preguntar más, pero entonces la esfera se abrió.
Y allí estaban.
Las personas que tocaría sin saberlo.
Las decisiones que cambiarían su rumbo.
Las pérdidas que le romperían por dentro.
Las casualidades que no serían casuales.
Las veces que se sentiría vacío y sin sentido.
Y las veces, contadas pero reales, en que lo comprendería todo sin necesidad de explicaciones.
—¿Estás listo? —preguntó la voz.
Él dudó.
Y luego dijo: —No. Pero aún así… sí.
Y justo antes de partir, la voz añadió algo más:
—Confía. Tu alma no olvida lo que tú vas a intentar recordar.
Y con eso, cayó.
No como un objeto, sino como una idea que se precipita en busca de materia.
La luz se hizo carne.
Y su primer llanto llenó una sala de hospital.
Había nacido.
Y acababa de comenzar a caminar por el plan de su alma.
El viaje de Daniel: pérdidas, amor y propósito
Los primeros años transcurrieron con esa inocencia que solo tiene quien todavía no ha aprendido a fingir.
Lo llamaron Daniel. Y aunque no lo recordaba, en algún rincón invisible de sí mismo sabía que ese nombre le sentaba bien.
Era un niño de ojos enormes y silencios largos. Le gustaba mirar el cielo más que correr. Hacía preguntas difíciles a los adultos y se reía solo cuando nadie lo miraba.
Los demás decían que era “sensible”, como si fuera algo que hubiera que arreglar.
Pero él no estaba roto. Solo tenía una forma distinta de sentir el mundo.
Había noches en que lloraba sin saber por qué. Y otras en que una música cualquiera lo emocionaba hasta el pecho.
—Eres demasiado intenso —le decían.
Y él se preguntaba si eso era un problema. Porque intenso también era el mar. También lo era el cielo. Y nadie intentaba cambiarlos.
A los nueve años, perdió a su abuelo. Fue su primera gran pérdida. Años después, ya adulto, diría que ese día se rompió una puerta por dentro.
No lo entendió en su momento. Solo supo que el mundo se le volvió más frío. Y que a partir de ahí, algo dentro de él empezó a buscar sin saber exactamente qué.
A los catorce, se enamoró por primera vez.
Fue una historia corta, intensa, absurda y completamente real para su corazón.
Cuando terminó, creyó que no volvería a sentir nada igual.
Y sin embargo, volvió a enamorarse.
Y volvió a romperse.
Y volvió a sanar.
Y así una y otra vez. Como si la vida tuviera su propia manera de enseñarle que nada permanece, pero todo deja huella.
A los veintiséis, Daniel tenía una vida “correcta”. Trabajo estable. Amigos. Una relación más o menos.
Desde fuera, nadie habría dicho que algo iba mal.
Pero él sentía una especie de vacío que no podía explicar.
Como si cada día fuera una repetición del anterior.
Como si estuviera desviándose de algo que no sabía nombrar.
Señales, sincronicidades y el recuerdo del alma
Empezó a leer libros que antes habría ignorado. Hablaban de propósito, de intuición, de sentido.
Empezó a escribir en un cuaderno sin mostrarlo a nadie.
A veces, lo que salía de ahí no parecía venir de él. Eran frases como:
“Recuerda que elegiste este camino.”
“Confía. Las señales te están hablando.”
“Tú ya sabías que esto dolería.”
Lo leía y se le erizaba la piel.
Una tarde cualquiera, caminando por una librería sin buscar nada en especial, una mujer se cruzó en su camino.
Literalmente.
Tropezaron sin querer. Un libro cayó al suelo. Ambos se agacharon a la vez. Se miraron.
—Perdón —dijeron a la vez.
Y hubo un segundo. Solo uno.
En que el tiempo pareció ceder.
Daniel no sabía su nombre. No sabía nada de ella. Pero su alma sí lo sabía.
—¿Te conozco? —preguntó él, antes de pensar.
Ella sonrió, ladeando la cabeza.
—Tal vez. De otro sitio. De otro momento.
No volvieron a verse ese día. Pero él soñó con ella durante tres noches seguidas.
Y al cuarto día, la volvió a encontrar. Sentada en una cafetería. Leyendo el mismo libro que él había comprado sin querer el día del tropiezo.
—¿Casualidad? —preguntó él, sonriendo.
—Más bien señal —respondió ella.
Y Daniel supo que acababa de entrar en otro tramo de su plan. Ese que había elegido antes de olvidar.
No todo fue perfecto. Discutieron. Se separaron. Volvieron. Crecieron. Se acompañaron.
La vida como espiral: aprender, equivocarse y volver
Pasaron años. Momentos luminosos. Otros oscuros. Pérdidas. Viajes. Cambios.
Y poco a poco, Daniel fue notando algo que ya no se podía negar:
Todo tenía sentido.
Los errores.
Las vueltas.
Las rupturas.
Los “no” que lo llevaron a otros “sí”.
Incluso el dolor.
Especialmente el dolor.
Un día, mientras miraba una vieja foto suya de niño, recordó aquella extraña sensación de no encajar.
Y por primera vez, en lugar de dolerle, le dio ternura.
Porque ese niño, confundido y sensible, había sido el primero en escuchar el eco lejano del plan de su alma.
Solo que aún no sabía leerlo.
Ahora sí.
Ahora, cada vez que cerraba los ojos, podía oírla otra vez.
La voz.
Susurrando suave:
—¿Ves? Te lo dije. Lo recordarías.
El tiempo ya no tenía la urgencia de antes.
Daniel había aprendido a caminar más despacio. A mirar las hojas que caían. A respirar sin prisa. A saborear los silencios sin la necesidad de llenarlos con ruido.
Sus manos estaban más arrugadas, sí. Su cuerpo más lento. Pero su mirada era más limpia que nunca. Como si la vida, con todos sus vaivenes, le hubiese ido puliendo desde dentro.
Ya no buscaba respuestas. Ahora las observaba llegar, solas, como pájaros que se posan cuando dejas de mover los brazos.
El regreso: cuando el alma entiende que todo tuvo sentido
Una tarde cualquiera —porque las revelaciones importantes nunca anuncian su llegada—, Daniel se quedó dormido en su sillón favorito. El sol se colaba por la ventana en haces de luz cálida que parecían tocarlo con cariño.
Soñó.
Pero esta vez, no era un sueño cualquiera.
Estaba en aquel lugar otra vez.
Aquel sin suelo ni paredes. Donde todo era blanco, pero no un blanco cualquiera. Ese blanco lleno de sentido. El que lo había visto llegar, con dudas, mucho antes de tener un nombre o un cuerpo.
Y allí estaba ella.
La voz.
O más bien, la presencia.
Sin rostro. Sin forma. Pero tan conocida como su propia alma.
—Has vuelto —dijo la voz, suave, sin juicio.
Daniel no respondió. Solo la sintió. En todo.
—¿Cómo estuvo el viaje?
Daniel cerró los ojos dentro del sueño. Las imágenes regresaron en oleadas: risas de infancia, pérdidas que le doblaron por dentro, ojos que amó, errores que ya no dolían, abrazos en los que se quedó a vivir.
—Fue más difícil de lo que pensé —dijo, por fin.
—Lo sé.
—Hubo momentos en los que me sentí tan perdido… tan lejos de mí.
—Y aún así, volviste cada vez.
Daniel asintió.
—Recordé cosas que no sabía que sabía. Sentí certezas que no venían de ningún pensamiento.
—Porque estaban guardadas aquí —dijo la voz, señalando sin señalar, al centro invisible de su alma.
Hubo un silencio lleno de significado. Uno de esos silencios que solo se dan cuando ya no queda nada que demostrar.
—¿Y ahora? —preguntó Daniel.
—Ahora, descansas. Recoges. Comprendes. Y si lo deseas… eliges de nuevo.
Daniel sonrió con ternura. No tenía prisa. Esta vez, no.
—¿Crees que hice bien mi parte? —preguntó, no desde la duda, sino desde la entrega.
—No viniste a hacerlo perfecto. Viniste a vivirlo completo. Y eso lo hiciste con coraje.
Un suspiro largo se le escapó del pecho. No como quien se rinde, sino como quien suelta lo último que ya no necesita.
En ese instante, la esfera luminosa volvió a aparecer.
Pero esta vez no mostraba lo que vendría, sino todo lo vivido.
Y Daniel lo vio todo como si lo viera por primera vez:
El niño que jugaba en la lluvia.
El joven que se equivocaba con pasión.
El adulto que buscaba sin mapa.
El hombre que entendió por fin que la vida no era una línea recta, sino una espiral.
Y al final de esa espiral, estaba la paz.
Esa que no se compra. Esa que solo llega cuando el alma se ha dado el permiso de ser.
La voz volvió a hablar, más cerca que nunca.
—Gracias por confiar. A pesar de todo.
Y Daniel, con los ojos llenos de un brillo antiguo, respondió lo único que se puede decir cuando el alma recuerda su plan:
—Gracias por esperarme.
En su sillón, en aquella casa que respiraba memoria, Daniel seguía dormido. Una sonrisa serena curvaba sus labios.
No despertaría esta vez. Porque ya estaba despierto en otro lugar.
Y desde allí, donde las almas se reúnen para revisar, soñar y volver a empezar, Daniel preparaba su próximo viaje. Sin prisa. Sin miedo. Con amor.
Porque ahora lo sabía con certeza:
El alma siempre sabe a dónde va.
Reflexión sobre el cuento «el plan de tu alma»
Tal vez no lo recuerdes ahora, pero antes de llegar aquí, tú también elegiste.
Decidiste vivir lo que hoy caminas. Y aunque a veces duela, aunque no entiendas cada paso, hay algo dentro de ti —una chispa, una intuición, un susurro— que te guía.
Escúchala. Confía.
Ya estás cumpliendo el plan de tu alma.
Dedicado a mi amigo José Antonio.
Abraham Cuentacuentos.