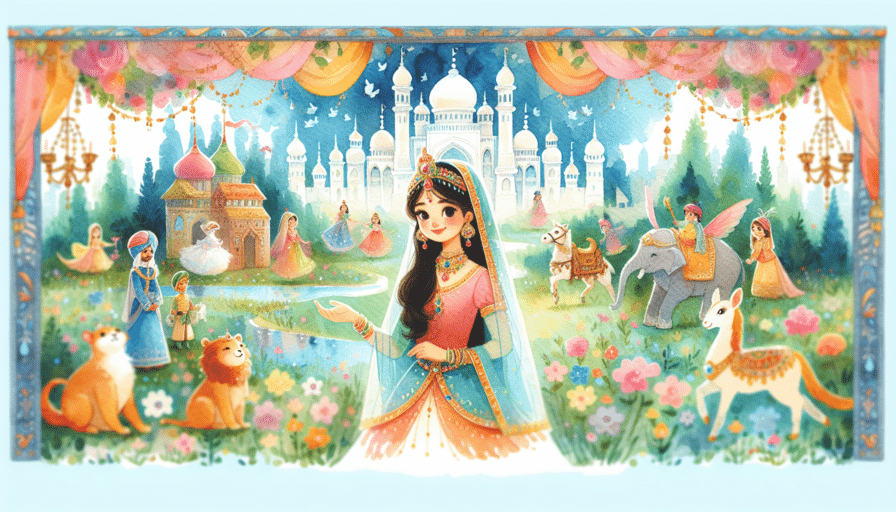Cenicienta
En el mágico reino de Almarhia, donde el rocío de la mañana besa las flores y el sol resplandece con un brillo dorado sobre los vastos campos de mariposas, vivía una joven llamada Cenicienta. Cenicienta no era una simple doncella, sino una princesa en las sombras. Su largo cabello oscuro y rizado caía en cascada por su espalda, enmarcando su rostro de piel aterciopelada y ojos esmeralda que reflejaban la pureza de su corazón. A pesar de su noble nacimiento, su vida estaba marcada por la condescendencia y el desdén de su madrastra, la imponente y altiva doña Estefanía.
Doña Estefanía era una mujer de porte majestuoso. Sus ojos oscuros dictaban órdenes con la frialdad de un invierno y su cabello, siempre perfectamente recogido, parecía una corona que reflejaba su carácter dominante. Junto a ella, su hija, la engreída y egoísta Valeria, formaban un dúo que asfixiaba la esperanza de Cenicienta. Valeria poseía una belleza superficial: largos cabellos dorados, ojos de un azul apagado y una risa falsa que resonaba en los muros del palacio con un eco de falsedad.
Un día, mientras Cenicienta barría el gran salón con la diligencia que la caracterizaba, una hadasita llamada Sofía apareció en un resplandor de luces titilantes. Sofía, con su cabello plateado y sus alas tornasoladas, era una joven hada con un porte grácil y sonrisa cálida, vestida con un ropaje de hojas verdes que parecía danzar con el viento.
—¡Oh, querida Cenicienta! —exclamó Sofía—. Me envían las estrellas para velar por ti. Has sufrido demasiado, pero debes saber que la bondad siempre encuentra su camino.
Cenicienta, sorprendida y maravillada, dejó caer la escoba y miró a Sofía con un rayo de esperanza en su mirada.
—Sofía, ¿qué podría hacer para cambiar esta vida llena de penas? —preguntó con un hilo de voz, sin atreverse a abrigar demasiadas ilusiones.
Sofía extendió sus diminutas manos llenas de chispeantes polvos mágicos y declaró con firmeza:
—Esta noche se celebrará un baile en el palacio real, y tú, querida mía, deberás asistir. Tienes un corazón puro, y tu destino te espera entre las luces de la festividad.
El salón del palacio real de Almarhia era un refugio de belleza y encanto. Aquel lugar, donde la luz de candelabros de cristal se reflejaba en las imponentes columnas de mármol, prometía una velada inolvidable. El príncipe Fernando, heredero del trono, se había propuesto encontrar a su futura esposa. Fernando era conocido por su nobleza y rectitud. Sus cabellos oscuros, casi negros, y su figura atlética, junto a unos ojos verdes que parecían espejos del bosque encantado, lo convertían en el sueño de todas las jóvenes del reino.
En el taller de Sofía, la magia chisporroteó con alegría mientras el hada transformaba los harapos de Cenicienta en un vestido de ensueño. La seda azul celeste parecía ondular con cada movimiento y los cristales adornando el vestido brillaban como estrellas capturadas en una tela celestial. A sus pies, unos delicados zapatos de cristal parecían fundirse con el suelo, como si ella flotara sobre nubes.
Cuando Cenicienta llegó al palacio, todas las miradas se posaron en ella. Nadie lograba reconocer a la chica que, hasta unas horas antes, barría chimeneas. El príncipe Fernando, intrigado y maravillado, se dirigió directamente a Cenicienta, inclinándose levemente en un gesto de cortesía.
—Mi dama, ¿me concederíais este baile? —preguntó Fernando, ofreciendo su mano con una sonrisa que derritió el corazón de Cenicienta.
La pareja danzó bajo el resplandor de la gran bóveda estrellada. No había necesidad de palabras; ambos sentían una conexión que parecía predestinada. Pero mientras las campanas anunciaban la medianoche, Cenicienta recordó las palabras de Sofía: debía regresar antes de que el hechizo se rompiera.
—¡Lo siento! No puedo quedarme más tiempo —dijo Cenicienta, alejándose bruscamente de los brazos de Fernando y corriendo hacia la salida. En su carrera desesperada, uno de sus delicados zapatos de cristal quedó olvidado en la escalera del palacio.
El príncipe, sorprendido y confundido, recogió el zapato con la promesa de encontrar a la dueña que había conquistado su corazón. Al día siguiente, el reino se sumió en una búsqueda frenética. Fernando decidió recorrer cada rincón de Almarhia hasta encontrar a su misteriosa amada. Acompañado de su fiel sirviente Rafael, un hombre de mediana edad con fama de sabio y una lealtad inquebrantable, comenzaron a visitar todas las casas del reino.
Valeria y doña Estefanía recibieron la noticia con una mezcla de superioridad y avaricia. Ambas se prepararon con esmero, convencidas de que el príncipe hallaría en la casa a su buscada doncella. Sin embargo, Valeria, intentando probarse el zapato, vio cómo sus dedos sobresalían grotescamente del delicado cristal.
—¡Debe ser algún error! —gritó Valeria, forcejeando con el zapato y dejando un rastro de malhumor en el ambiente.
En ese preciso momento, Cenicienta, que había permanecido oculta en la cocina, apareció tímidamente en el umbral de la puerta. El sirviente Rafael notó de inmediato la presencia de ella y su apariencia diferente.
—Por favor, joven, intenta calzarte el zapato —pidió Rafael con un brillo de curiosidad en sus ojos.
Cenicienta, con manos temblorosas, tomó el zapato y, sin dificultad alguna, lo deslizó en su pie. El príncipe Fernando, que hasta entonces había permanecido observante, se adelantó con una sonrisa radiante.
—¡Es ella! —exclamó Fernando, extasiado de felicidad—. Finalmente, te he encontrado.
Doña Estefanía y Valeria quedaron paralizadas por la incredulidad y la rabia. Mientras tanto, Sofía apareció de nuevo, esta vez acompañada por más hadas. Todas ellas, con sus destellos de luz y sus melodiosos cantos, rodearon a Cenicienta formando un círculo que destilaba pura magia.
—Cenicienta, siempre has sido una princesa de corazón —declaró Sofía—. Ahora, tu verdadera identidad será revelada al reino entero.
Con un gesto de sus manos, el vestido de Cenicienta se transformó de nuevo en aquel espectacular conjunto que había lucido en el baile. Aquella noche, Cenicienta y el príncipe Fernando celebraron su unión con una ceremonia que hizo resonar de felicidad los corazones de todo el reino.
Pero la historia no termina aquí. Pues aquella alianza entre un príncipe y una princesa no solo trajo alegría a Almarhia, sino que con el tiempo, enseñó valiosas lecciones a doña Estefanía y Valeria. La madrastra y su hija, impelidas por sus propias culpas y motivadas por el ejemplo de bondad que les brindaba Cenicienta, comenzaron a cambiar su corazón, aprendiendo que la verdadera nobleza se encuentra en los actos de amor y compasión.
Así, Almarhia no solo fue testigo de la unión de dos almas afines, sino también del milagro de la transformación del corazón y la importancia de la gracia y el perdón. El reino prosperó bajo el justo y amado gobierno de Cenicienta y Fernando, quienes con su amor, trajeron la luz incluso a aquellos que alguna vez vivieron en la sombra.
Moraleja del cuento «Cenicienta»
Los verdaderos cambios y milagros se producen en los corazones. La bondad y la pureza siempre encuentran su camino, y el amor más puro es capaz de transformar incluso a las almas más sombrías. Alegran y guían no solo a quienes las poseen, sino a todos a su alrededor, irradiando un caluroso resplandor que ilumina las vidas de quienes se cruzan en su camino.
📖 Aquí tienes mucho más para disfrutar de los cuentos ⬇️