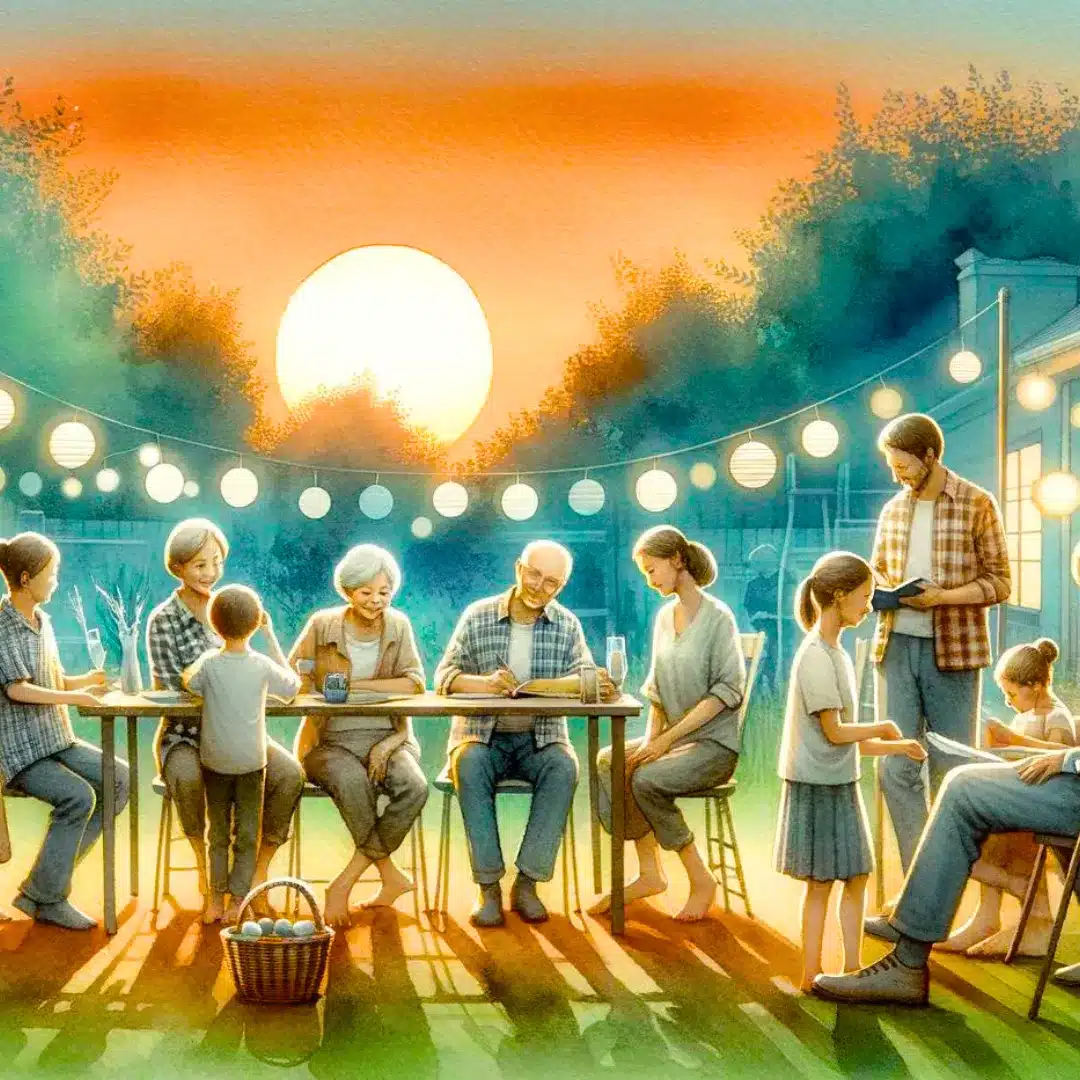El reloj feliz
En un rincón olvidado de un pequeño pueblo llamado Tierra Clara, donde los días se deslizaban lentos como el río que lo abrazaba, existía una tienda peculiar.
La tiendecita era conocida entre los habitantes como “La Casa de los Relojes”, y no solo por su especialización en la venta de delicadas piezas para medir el paso de las horas, sino también porque se rumoreaba que poseía un reloj muy especial: el reloj de la felicidad.
El dueño del establecimiento, Don Anselmo, era un hombre mayor, de barba canosa y ojos chispeantes que parecían tener el brillo de las estrellas.
Su risa resonaba en la tienda como un eco de campanas, y su voz, profunda y nostálgica, hacía que los clientes se sintieran en casa.
Don Anselmo tenía una historia que contar, y no había un solo visitante que no se sintiera atrapado por su retórica encantadora.
Una tarde, mientras el sol descendía suavemente tras las montañas y el cielo se vestía de un dorado intenso, dos amigos de la infancia, Clara y Miguel, cruzaron la puerta de “La Casa de los Relojes”.
Clara, con su melena al viento y ojos de un verde intenso, era una artista soñadora que había regresado al pueblo tras varios años en la ciudad.
Miguel, por otro lado, con su figura robusta y sonrisa sincera, era un hombre de campo que había dedicado su vida a cultivar la tierra de su abuelo.
“¿Lo has escuchado, Miguel? Dicen que Don Anselmo tiene el reloj que concede la felicidad”, exclamó Clara con una mezcla de curiosidad y escepticismo.
Miguel se limitó a sonreír. “Clara, la felicidad no se compra, se busca”, respondió mientras intentaba descifrar la misteriosa atmósfera que envolvía la tienda.
Al entrar, la familiar melodía de un antiguo gramófono llenó la habitación y, al fondo, se podía ver a Don Anselmo ajustando la manecilla de un reloj de péndulo, cuya única peculiaridad era una gran esfera reluciente que parecía capturar los sueños de quienes lo miraban.
“¡Bienvenidos, bienvenidos! ¿Qué les trae por aquí?”, dijo alzando la vista y mostrando su amplia sonrisa.
“Hemos venido a escuchar la historia del reloj de la felicidad”, respondió Clara, sus ojos brillando como gemas.
Don Anselmo soltó una risita y asintió con la cabeza, como si lo hubiera esperado. “Todo en la vida tiene un precio, querida Clara, pero no siempre es lo que imaginas”, comenzó, mientras caminaba hacia el reloj.
“Este reloj es muy especial. Nos enseña que la felicidad no se encuentra en acumular momentos, sino en apreciar cada instante como un regalo”, continuó. “Cada vez que las manecillas se cruzan, se desencadena una nueva historia, y cada historia trae consigo aprendizaje, risas y lágrimas.”
“¿Y cómo funciona?”, preguntó Miguel, intrigado.
“La felicidad es un camino que debemos recorrer nosotros mismos. Este reloj nos recuerda que cada tick-tock representa una oportunidad”, contestó Don Anselmo, mientras acariciaba la madera pulida del reloj, como si conversara con un viejo amigo.
Clara y Miguel, fascinados por las palabras del anciano, decidieron pasar un rato más en la tienda. “Don Anselmo, ¿podemos ver el reloj de la felicidad?”, se atrevió a preguntar Clara.
“Por supuesto, pero primero deben entender que el verdadero poder de este reloj reside en ustedes”, respondió el anciano sonriendo enigmáticamente.
Cuando Don Anselmo finalmente los llevó ante el reloj, la esfera brillaba con una intensidad que iluminaba toda la habitación. “Toca su vidrio”, les indicó, “y siente cómo resuena en tu interior”.
Clara, dándole la mano a Miguel, se acercó y, al tocar la esfera, sintió una oleada de emociones que pasaron por su cuerpo como un río desbordado.
“¡Guau!”, exclamó, mientras su semblante se iluminaba.
Miguel, observando a su amiga, sintió una extraña conexión con su propia vida, como si el reloj hablara de los sueños que había dejado de lado.
“A veces, la felicidad se oculta tras las inquietudes del día a día”, reflexionó en voz alta.
Don Anselmo asintió ante la afirmación de Miguel. “Exactamente. La felicidad es fortuita. Puedes encontrarla en el aroma de la tierra después de la lluvia, en una sonrisa compartida, o en una simple conversación”, dijo.
Las palabras parecían flotar en el aire, llenas de significado y verdad.
Después de un rato de conversación, Clara sugirió: “¿Qué tal si hacemos un pacto? Cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, tomará un momento para apreciar la felicidad en lo simple”.
Miguel, entusiasmado, respondió: “Me parece una excelente idea. Comencemos mañana mismo.” Don Anselmo, quien había escuchado la conversación, sonrió con complicidad. “Eso es, mis jóvenes amigos. Mantengan ese fuego en sus corazones.”
Los días pasaron y, cada uno a su manera, Clara y Miguel comenzaron a redescubrir la felicidad en las pequeñas cosas.
Clara, al despertar, se dedicaba a contemplar las flores que coloreaban su jardín.
En su mente, los pinceles danzaban al son de la brisa, llenando su espíritu de inspiración.
Miguel, por su parte, encontraba alegría en el canto de los pájaros cada mañana, acariciando la tierra con nuevas esperanzas.
No obstante, la vida tiene sus vaivenes y, en un giro inesperado, Clara comenzó a sentir una melancolía que la llevó a cuestionarse su lugar en el mundo. “¿He cambiado tanto? ¿Dónde quedó la alegría genuina de mi niñez?”, se preguntaba una y otra vez. Una noche, sentada frente a la ventana, observando las estrellas danzantes, decidió visitar “La Casa de los Relojes” y desahogar sus inquietudes.
Cuando Clara llegó, encontró a Don Anselmo organizando un nuevo estante de relojes.
“Hola, querida”, lo saludó. “Noté que has traído nubes en lugar de sonrisas. ¿Qué te preocupa?”.
Clara, con el corazón en la garganta, explicó sus temores y la sensación de que había perdido parte de su esencia. “Todo lo que has vivido te ha llevado a ser quien eres ahora, Clara. La felicidad no es una meta, es un viaje. Deja que el reloj te guíe”, respondió con ternura el anciano.
Después de hablar con Don Anselmo, Clara se sintió revitalizada y decidida a encontrar su camino de nuevo.
Volvió a sumergirse en el arte y la pintura, organizó exposiciones a las que Miguel asistió, apoyándola incondicionalmente.
Así, ambos amigos fortalecieron su conexión y aprendieron a valorar aún más su amistad.
Con el paso del tiempo, Miguel descubrió que su pasión por la tierra podía coexistir con sus aspiraciones.
Empezó a inventar fórmulas para cultivar de manera más sostenible y enseñó a otros del pueblo cómo hacerlo.
La comunidad, al ver su dedicación, empezó a unirse en un proyecto que transformó su panorama agrícola.
Un día, mientras los habitantes de Tierra Clara se reunían en la plaza para celebrar la primera cosecha de ese año, Clara tomó la palabra. “Hoy no solo celebramos nuestra cosecha, sino la felicidad que hemos encontrado en la unión. Este pueblo es un hogar, y juntos podemos construirlo, tal como lo hemos hecho con nuestros sueños”, anunció con fervor.
La plaza estalló en aplausos y risas.
Don Anselmo, que observaba desde un rincón, sonreía con satisfacción.
En sus manos sostenía un pequeño reloj de bolsillo que había guardado durante años, un símbolo del acuerdo que había hecho con Clara y Miguel: que la verdadera felicidad no se encuentra, se crea.
El tiempo pasó, y Tierra Clara se convirtió en un lugar donde la felicidad no solo era un concepto, sino una práctica.
Cada año, los habitantes celebraban el Día del Reloj Feliz, donde compartían historias, música y arte, recordando que se glosaban las hora al compás de un reloj, mientras el amor y la alegría llenaban sus corazones.
Así fue como Clara y Miguel aprendieron que la felicidad está tejida entre las pequeñas cosas, las relaciones auténticas y el amor por lo que hacemos.
No es algo que se compra ni que se posea, sino una experiencia que se vive y se comparte, momento a momento, tic-tac a tic-tac.
Moraleja del cuento «El reloj feliz»
La felicidad no es un destino al que se llega, sino una serie de momentos que se viven a lo largo del camino.
Aprender a apreciarlos y a compartirlos con los demás es el verdadero secreto para encontrar la alegría en nuestras vidas.
Abraham Cuentacuentos.