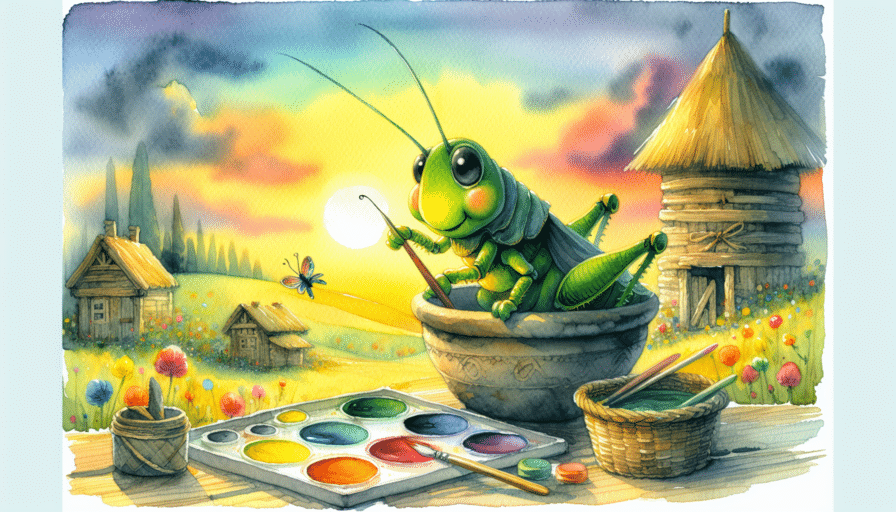El saltamontes curioso y la cueva de los cristales brillantes
En una pradera verde y frondosa vivía un saltamontes llamado Tomás. Tomás no era un saltamontes común; tenía una curiosidad insaciable que lo diferenciaba de sus semejantes. Desde que era un pequeño saltamontito, su madre, Doña Eulalia, le advertía que su curiosidad lo metería en problemas algún día, pero Tomás no podía evitarlo. Cada hoja, cada roca y cada brisa le susurraban secretos que él sentía la necesidad de desentrañar.
Una mañana, mientras Tomás brincaba alegremente entre las altas hierbas, escuchó un rumor entre los insectos del lugar. Al parecer, había una misteriosa cueva, oculta entre las colinas cercanas, que contenía cristales que brillaban como estrellas capturadas en su interior. «Eso es imposible», pensaba Tomás, pero no pudo evitar que la idea se le metiera en la cabeza como una espina persistente.
Tomás decidió visitar a su amigo Juanito, un escarabajo rinoceronte que conocía bien los alrededores. Juanito era un insecto grande, de caparazón duro y sonrisa amplia, y siempre estaba dispuesto a ayudar a sus amigos.
«Oye, Juanito, ¿has oído hablar de una cueva con cristales brillantes?», preguntó Tomás con los ojos brillando de expectativa.
Juanito rió de buena gana, mostrando sus enormes dientes. «He oído de muchas cosas, Tomás, pero nunca de una cueva con esas características. Aunque he escuchado rumores de una cueva secreta que muy pocos han encontrado. Dicen que está en las colinas, pero nadie sabe exactamente dónde.»
Esa información fue suficiente para Tomás. «Gracias, Juanito. Es todo lo que necesitaba saber», dijo, y salió a toda prisa rumbo a las colinas.
La travesía no fue sencilla. Cruzar el riachuelo, atravesar el bosque de helechos y trepar por las colinas empinadas agotó a Tomás. Sin embargo, la imagen de los cristales brillantes lo motivaba a seguir adelante.
En su camino encontró a Rosalía, una grácil libélula cuyos ojos en forma de esfera permitían verla en todas direcciones. Rosalía revoloteaba cerca de un estanque mientras sus alas reflejaban la luz del sol como espejos centelleantes.
«¡Hola, Rosalía! Estoy buscando una cueva con cristales brillantes. ¿Sabes dónde podría encontrarla?», dijo Tomás casi sin aliento.
Rosalía aterrizó suavemente en una hoja y pensó por un momento. «He visto una cueva entre las colinas cuando volaba alto, pero no sé exactamente dónde está. Quizás te pueda orientar si me acompañas un tramo del camino», respondió.
Juntos avanzaron a través de sendas estrechas y senderos frondosos, hasta que Rosalía señaló con su ala derecha. «Creo que es la entrada a la cueva. Mucha suerte, Tomás, y ten cuidado».
Con el corazón acelerado, Tomás entró en la cueva. El interior era oscuro y frío, y el eco de sus pasos resonaba ominosamente en las paredes. Avanzando con cautela, de repente vio un tenue brillo a lo lejos. Con cada paso que daba, el brillo se hacía más intenso, hasta que finalmente llegó a una vasta cámara subterránea.
Lo que vio lo dejó sin aliento. Las paredes y el techo estaban cubiertos de cristales, cada uno de ellos emitiendo una luz mágica y hermosa. Tal como había oído, los cristales brillaban como estrellas atrapadas en roca. Pero no estaba solo; en el centro de la cueva había una figura imponente, un anciano saltamontes de aire noble y sereno.
«Bienvenido, Tomás,» dijo el anciano con voz profunda. «Mi nombre es Lorenzo, y soy el guardián de esta cueva. Pocos logran hallarla, y los que lo hacen, raramente logran regresar.»
Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidido a no dejarse intimidar, preguntó: «¿Por qué los cristales brillan así?»
Lorenzo sonrió. «Estos cristales son fragmentos de estrellas caídas hace eones. Contienen la esencia de la luz celestial. Aquellos que valoran la verdad y la curiosidad encuentran la fortaleza necesaria para regresar. Pero hay una condición: sólo puedes llevar un cristal.»
Tomás asintió y se acercó a una roca. Tomó uno de los cristales más pequeños, y al instante sintió una calidez reconfortante en sus antenas. Lorenzo lo observaba con atención.
«Eres valiente y perspicaz. Siéntete bendecido por llevar un fragmento del cosmos contigo. Será una guía en tu vida,» dijo Lorenzo mientras una luz sutil rodeaba a Tomás, iluminando su travesía de regreso.
Volvió a la pradera con el cristal en una de sus patas, resplandeciente y lleno de energía. Sus amigos, al verle, no podían creer lo que traía consigo. «Es verdad, ¡ha encontrado la cueva!» murmuraban entre sí. Juanito y Rosalía se acercaron a felicitarlo.
«Eres increíble, Tomás», dijo Juanito admirado. «Nosotros dudamos, pero tú seguiste tu corazón.» Rosalía agregó, «Sabía que lograrías algo grande. Ese brillo en tus ojos nunca miente.»
Tomás sonrió ampliamente. Sabía que había vivido una aventura que cambiaría su vida para siempre. El cristal brillaba en su pata, un símbolo de su coraje y curiosidad.
Con el tiempo, Tomás se convirtió en una leyenda entre los saltamontes y otros insectos de la pradera. Les narraba a los saltamontitos sobre sus aventuras, instándolos a ser curiosos y valientes, recordándoles que el mundo está lleno de maravillas por descubrir.
Moraleja del cuento «El saltamontes curioso y la cueva de los cristales brillantes»
La curiosidad y el coraje son las llaves que abren las puertas a lo desconocido. No temas seguir tus sueños, por imposibles que parezcan, pues en el camino descubrirás tesoros invaluables que cambiarán tu vida para siempre.
📖 Aquí tienes mucho más para disfrutar de los cuentos ⬇️