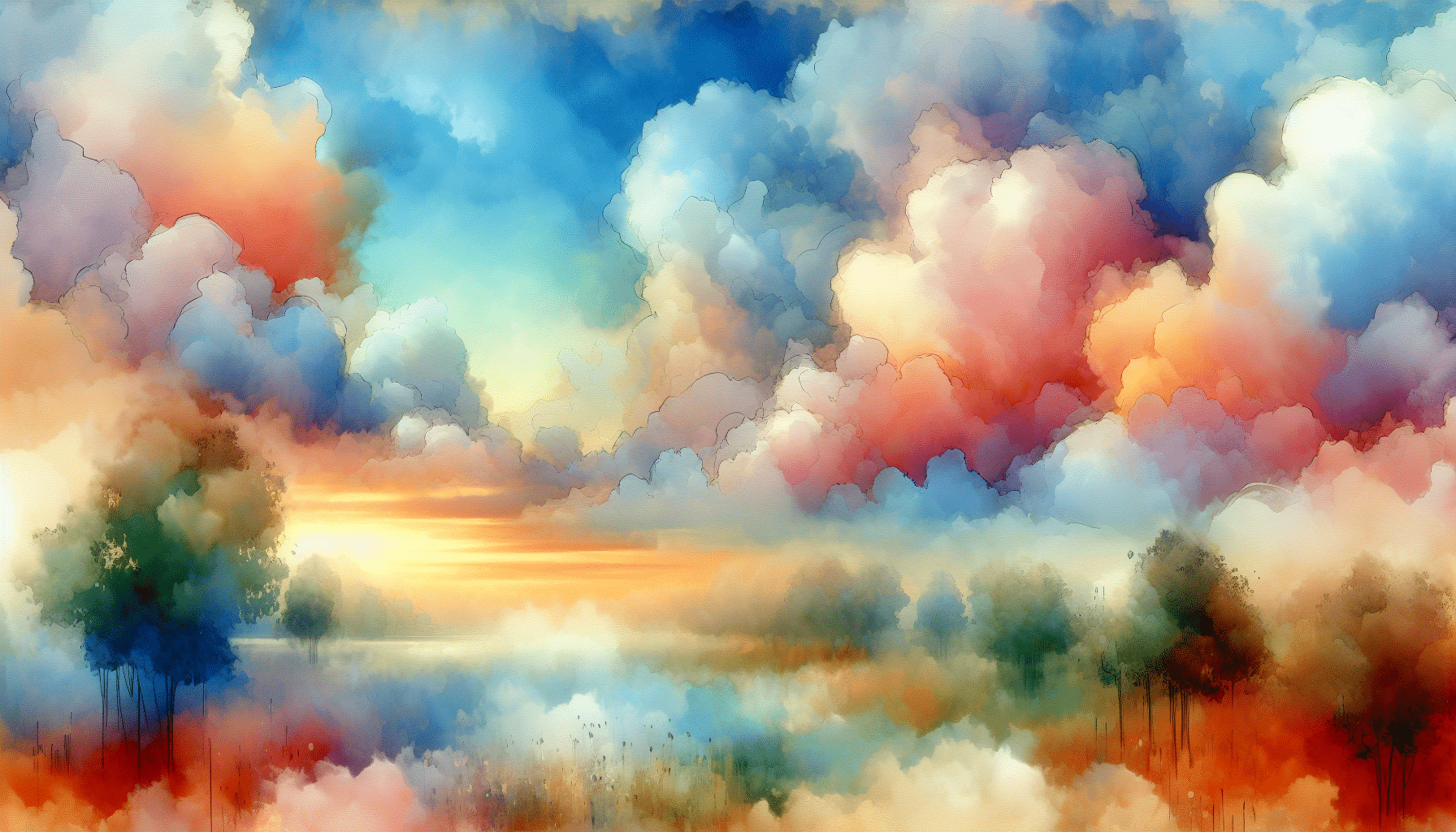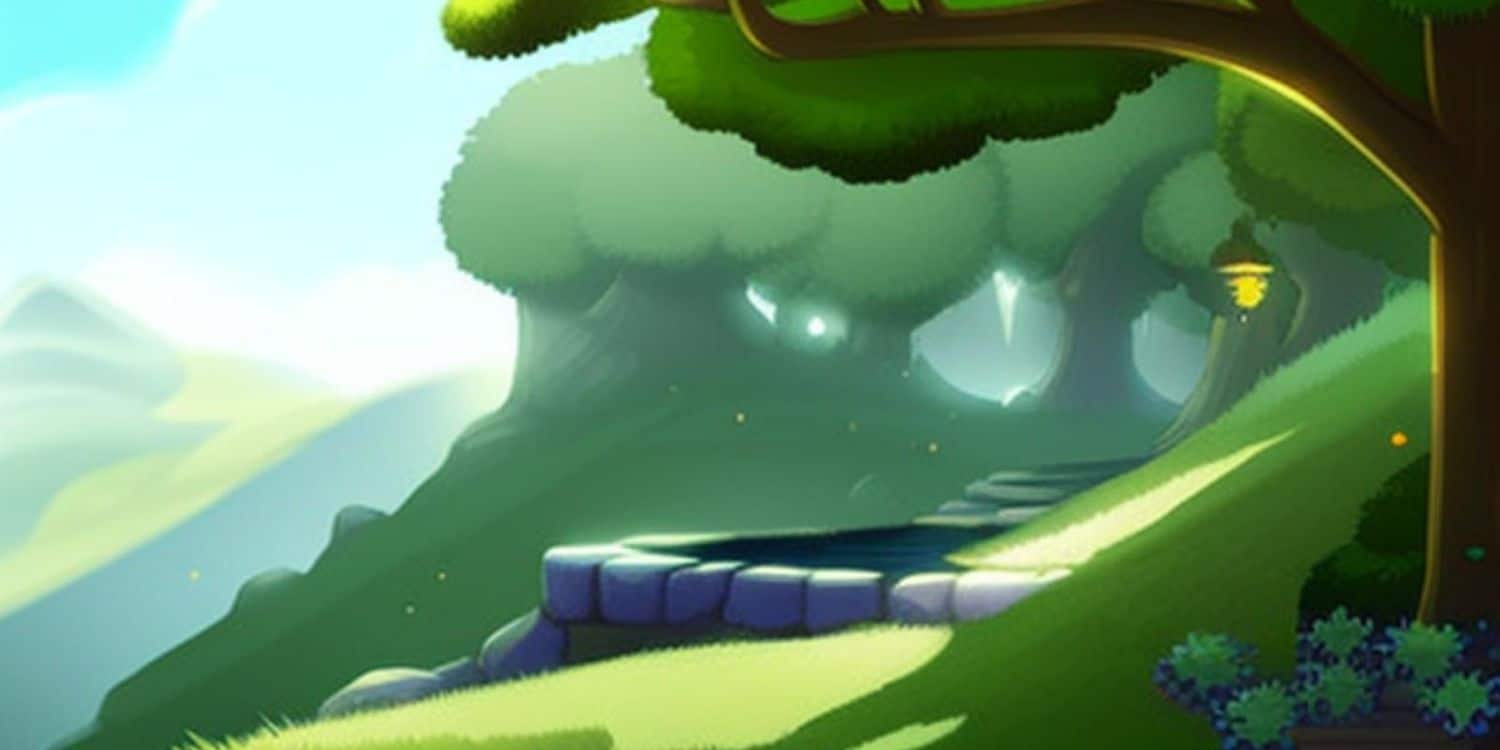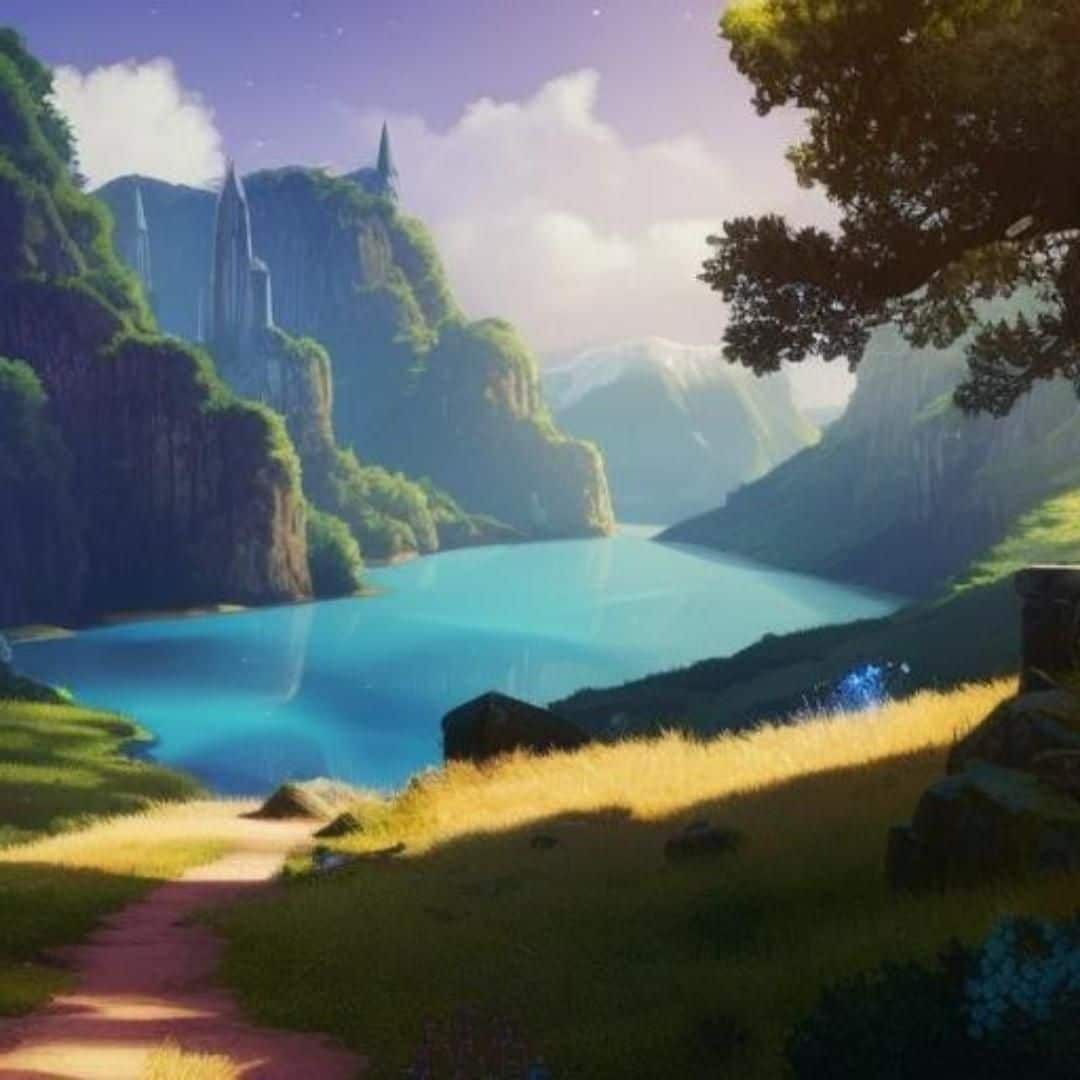Entre nubes de algodón
En la tranquila aldea de Las Nubecillas, donde los días transcurrían pausados como el lento danzar del viento entre los árboles, vivía una atípica hilandera llamada Alma.
Con sus manos hábiles, tejía no solo telas y ropajes, sino sueños y esperanzas para los aldeanos.
Su tienda parecía flotar en una eterna bruma de paz y armonía, y sus paredes de madera susurraban historias de generaciones de artesanos.
Alma destacaba por su largo cabello plateado, que acariciaba el suelo mientras caminaba, y sus ojos, de un azul tan profundo que parecían contener el cielo mismo.
Su trato siempre sereno y su voz, que recordaba al murmullo de un arroyo puro, calmaban al más alterado de los visitantes.
Una tarde, recibió en su hogar a Eliseo, un agricultor que gastaba sus horas persiguiendo el tiempo entre surcos y semillas.
Sus manos, rudas y firmes, hablaban de la tierra y la labor a sol y a luna.
—Alma, ¿podrías tejerme una manta que abrace mis noches y arrulle mis inquietudes?— pidió Eliseo con voz cansada.
—Claro que sí, Eliseo. En mis mantas, además del calor, hallarás la serenidad que anhelas.— respondió ella, con una sonrisa.
Aquella noche, Alma comenzó a tejer la manta.
Movía sus manos al compás de un viejo canto de cuna que resonaba en las paredes de su tienda.
Cada hilo parecía adormecerse al ritmo de su canto, y poco a poco, una manta suave, de un color azul pálido, comenzó a tomar forma.
En ese ínterin, el viento trajo consigo una precisa melodía de la flauta de Tomás, el pastor, cuyas canciones se entrelazaban con los sueños de la aldea.
Esa misma noche, Tomás sentía una extraña zozobra que le impedía encontrar la inspiración para su nueva melodía.
—A veces, las notas se ocultan en las sombras del alma— dijo a Alma, al encontrarla en el mercado a la mañana siguiente.
Alma le sonrió, ofreciéndole una pequeña campanilla de viento, que sonaba con una armonía perfecta.
Tomás la aceptó, y de regreso a sus ovejas sintió cómo la música volvía a fluir desde su corazón hacia su instrumento.
Mientras tanto, Rosalía, la maestra del pueblo, luchaba con sus propias sombras. Las palabras se le enredaban en la mente como hilos en una rueca mal dispuesta.
Sus alumnos, chiquillos de mirada curiosa y almas inquietantes, la esperaban cada día con ansias de saber y entender el mundo.
—Alma, en mis palabras hay tropiezos y mis pensamientos se dispersan como hojas en el viento— confesó Rosalía en un susurro.
—Ven conmigo— invitó Alma.
La llevó al río, donde las aguas fluían claras y serenas, y le pidió que observara su curso.
—¿Ves cómo fluye el río? Sin prisa pero sin pausa, con una gracia que no se ve afectada por las piedras en su camino. Que tus palabras sean como este río, Rosalía.— aconsejó Alma.
Rosalía meditó sobre ello, y con los días, encontró el ritmo de su voz, que como el río, avanzaba imperturbable y llena de sabiduría.
Cada hilo que Alma cruzaba en su telar parecía traer consigo una solución para las tribulaciones de los aldeanos.
Y así, Eliseo, Tomás, Rosalía y muchos otros, hallaron paz en la magia de aquellas creaciones.
La manta de Eliseo se completó al cabo de una semana.
Era suave al tacto y ligera como una nube de algodón.
Cada noche, cuando Eliseo se envolvía en ella, sus preocupaciones parecían desvanecerse en los confines del sueño profundo y reparador.
Tomás, con la campanilla de viento colgada junto a su cuadra, encontró en su música un eco de la armonía que Alma le había regalado.
Compuso la más hermosa de las melodías, una que reconciliaba a las ovejas con la inmensidad del cielo.
Y Rosalía, con la sabiduría del río anclada en su corazón, logró que sus estudiantes navegaran por el océano del conocimiento sin perderse en la inmensidad de sus aguas.
La aldea de Las Nubecillas se convirtió en un remanso de tranquilidad y contenido gozo.
Las risas flotaban en el aire ligero, y las noches eran un arrullo suave de estrellas.
Alma, en su tienda cubierta por nubes de algodón, tejía y cantaba, entretejiendo los hilos del destino con una maestría nacida del amor y la paciencia.
A su alrededor, hilos de colores esperaban pacientemente ser parte de su próxima obra, cada uno portador de un capítulo por contar en las vidas de los aldeanos.
Con el tiempo, la fama de la hilandera se fue extendiendo más allá de los montes que abrazaban a Las Nubecillas.
Viajeros fatigados por su travesías buscaban la tienda de Alma con la esperanza de encontrar alivio y consuelo en sus creaciones.
Y aunque muchos venían y se iban, dejándose llevar por el arrullo de la magia que Alma hilaba, ninguno olvidaba jamás la sensación de paz y bienestar que experimentaban en aquel lugar, ni la serenidad con la cual la hilandera les había recibido.
Así se tejieron los días en Las Nubecillas, envueltos en la ternura y la dedicación de una mujer cuyo talento para tejer era superado únicamente por su capacidad para capturar la esencia de la calma.
Los niños crecían escuchando historias de hilos que curaban la tristeza y mantas que desvanecían las preocupaciones.
Alma se convirtió en una leyenda, y su tienda en un lugar de peregrinación para aquellos en busca de consuelo y entendimiento.
En una noche clara y perfumada de jazmines, Eliseo, Tomás y Rosalía se reunieron en la tienda de Alma, cada uno portando sus regalos: una cosecha, una melodía y un poema, como tributo a la mujer que había tejido luz en sus vidas.
—Tu manta, Alma, es una caricia en mis sueños— dijo Eliseo con gratitud.
—Tu campanilla armoniza mis días— agregó Tomás con una sonrisa apacible.
—Y gracias a ti, los hilos de mi mente se han ordenado, y con ellos las palabras que formo— expresó Rosalía con una mirada serena.
En los rostros de los aldeanos se leía la felicidad y el afecto que sentían por Alma, y en las noches, cuando los susurros del viento meciendo los árboles los acompañaban, todos dormían plácidamente, fundidos en una trama de sueños suaves y dulces.
Alma siguió tejiendo, canto tras canto, manta tras manta, sueño tras sueño, sabiendo que cada hilo llevaba consigo parte de su corazón, y que de alguna manera, con cada entramado, abrazaba el mundo.
Y mientras la luna se elevaba alta en el cielo, observando desde su perla plateada el descanso de los aldeanos, Las Nubecillas se enroscaban en una duermevela, donde la realidad y la fantasía se abrazaban con la tibieza de una manta tejida entre nubes de algodón.
Moraleja del cuento Entre nubes de algodón
Así, en los hilos que entrelazamos cada día, con nuestras palabra, nuestras obras y nuestros sueños, tejemos también el manto que nos acogerá en los momentos de serenidad necesarios para el corazón.
Porque al final del día, son las pequeñas acciones cargadas de amor y paciencia las que componen la trama de nuestra existencia, y nos permiten descansar con la suavidad y el calor de estar entre nubes de algodón.
Abraham Cuentacuentos.