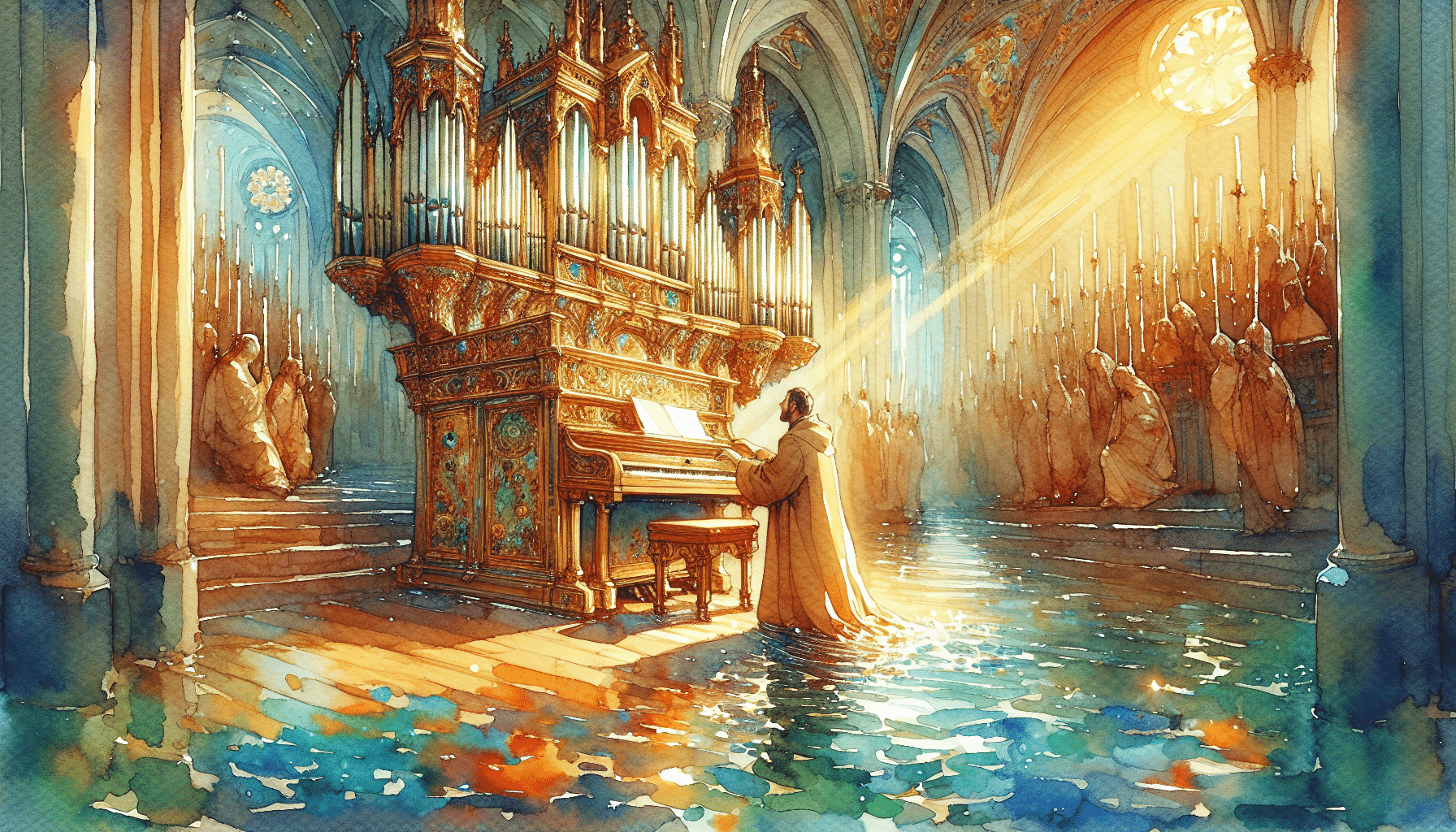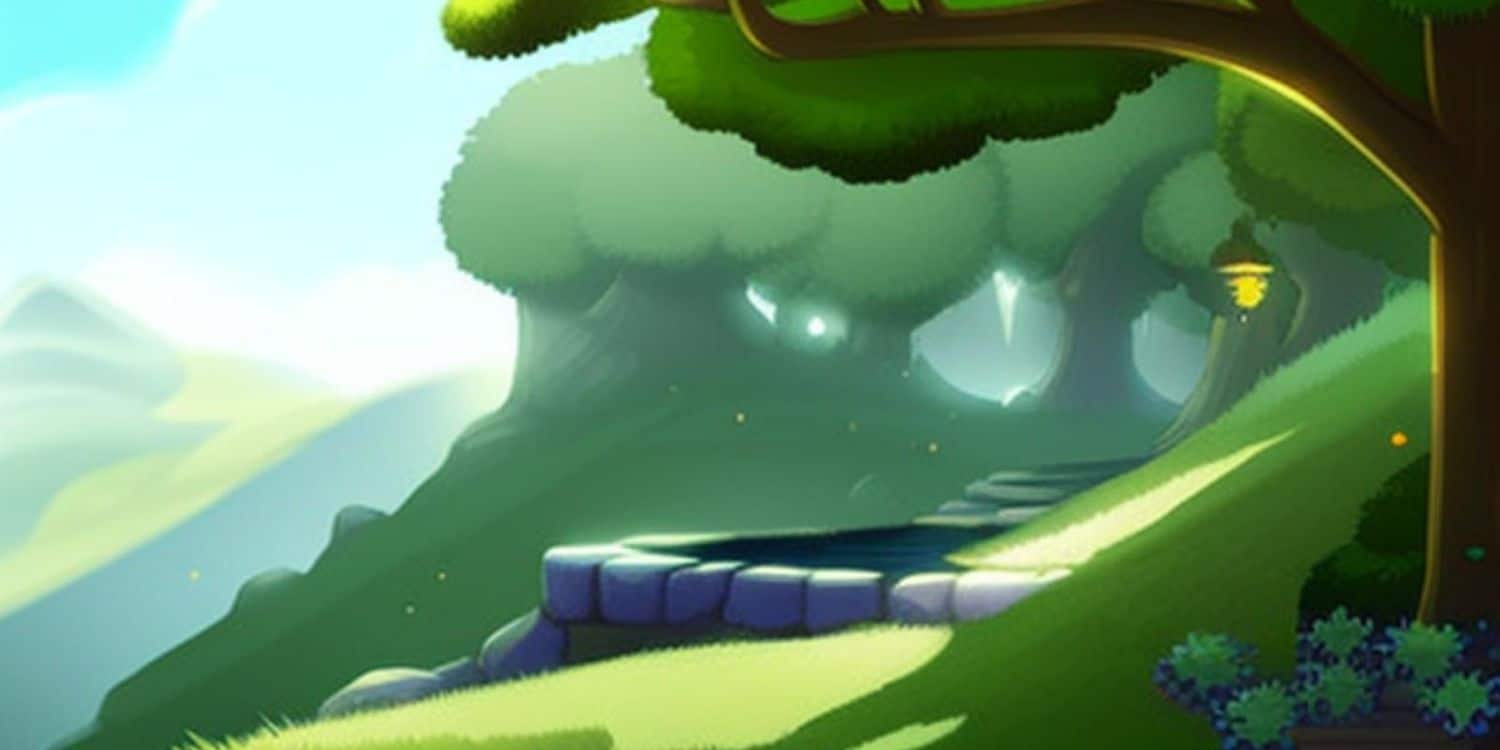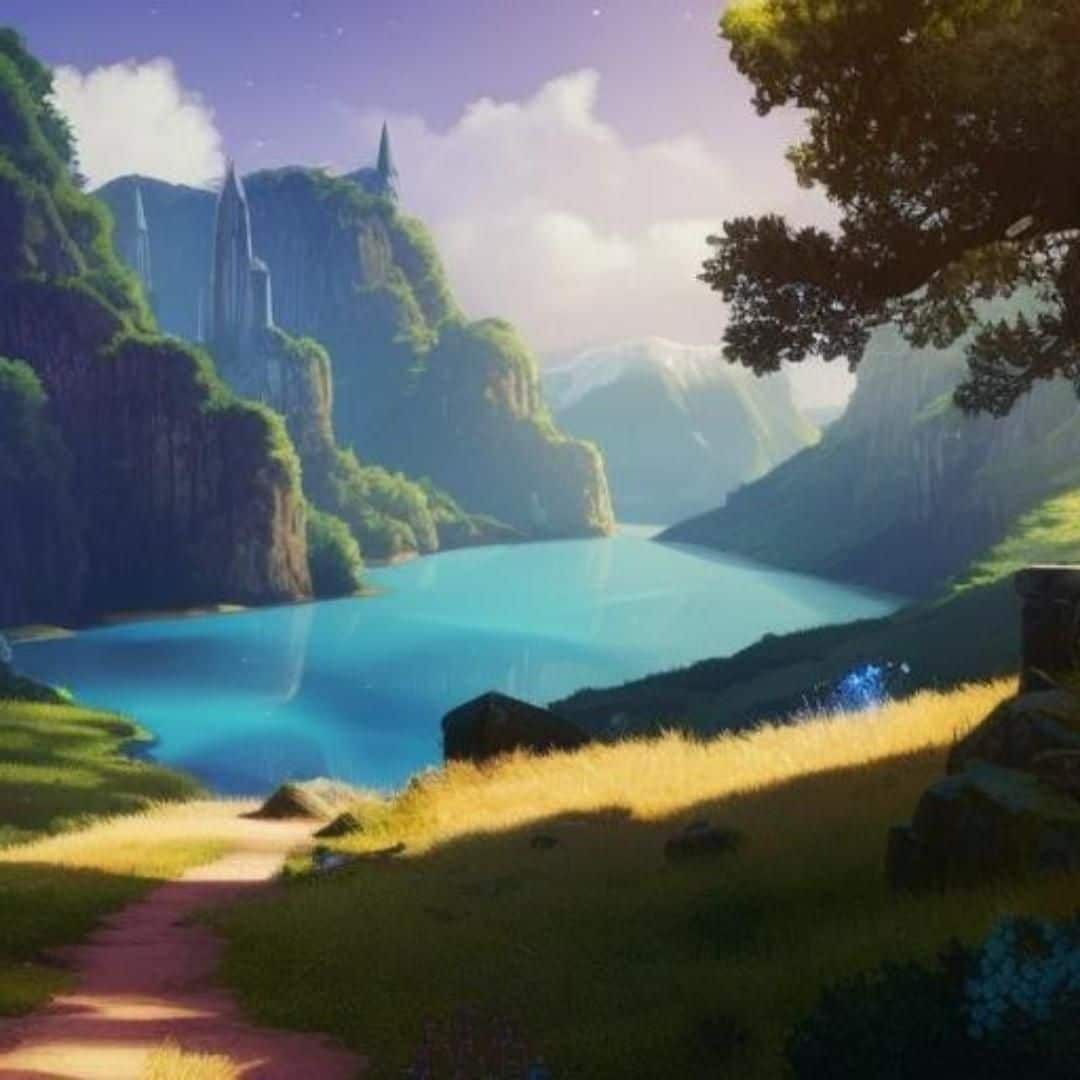La llamada de Morfeo
En un lugar donde el cielo abraza la tierra con la delicadeza de mil plumas, vivía Aelius, un anciano tejedor de sueños.
Su misión, trasmitida de generación en generación, consistía en tejer las más magníficas historias para embellecer los sueños de quienes habitaban el valle de Serenitas.
Aelius, hombre de manos suaves y ojos repletos de estrellas, comenzaba su labor al atardecer, cuando los matices de la naturaleza se envolvían en un abrazo de tonos anaranjados y violetas.
Su cabaña, perfumada con esencia de lavanda y jazmín, se llenaba de una paz ingrávida.
Una noche, mientras bordaba una historia sobre los hilos de plata pura que destilaban del ocaso, Aelius sintió la preciosa soledad de su existencia.
Era un tejedor sin igual, pero, ¿quién tejía los sueños de quién da sueños a los demás?
Cerca de allí, en el corazón del valle, vivía Elara, una boticaria que conocía el lenguaje de las flores y de las hierbas.
Sus dedos, siempre manchados de tierra y pétalos, danzaban entre macetas y estantes, creando remedios y pociones que armonizaban el espíritu de sus vecinos.
Elara, de mirada serena y sonrisa tenue, sentía un profundo respeto por el anciano Aelius.
A veces, se preguntaba qué historias poblarían el sueño de aquel que, con tanta dedicación, tejía los de otros.
Dominic, el molinero del valle, tenía la paciencia de quien conoce el ritmo inmemorial del agua y del viento.
Sus manos, fuertes y curtidas, eran expertas en transformar el grano dorado en harina fina, dotándola de la textura perfecta para el pan más suave.
Y en esa aldea sosegada, entre la magia cotidiana de sus habitantes, opalescentes hilos de vida se entrelazaban, formando la trama de una historia compartida, tejida con los más delicados hilos de amistad y cariño mutuo.
Aelius, por su parte, albergaba historias que aún no conocían el adiós del día. Soñaba despierto con la flor que Elara nunca había podido cultivar: la azulada Noctiluca, que solo florece bajo la luz de las estrellas fugaces.
Mientras, Elara investigaba ansiosa sobre aquella flor legendaria.
Una noche, leyendo un antiguo manuscrito, descubrió el secreto de su germinación: solo crecía en tierras impregnadas de sueños cumplidos.
Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras la loma, Dominic visitó a Aelius.
Le trajo un saco de harina para sus rituales nocturnos y, con ella, un deseo no expresado, una pregunta suspendida en la frescura del anochecer.
«Aelius, todos en el valle hemos probado la dulzura de tus sueños, ¿pero cuándo has soñado tú por última vez?» preguntó con una voz suave, como el murmullo del río.
El tejedor de sueños, sorprendido por tal revelación, dejó caer su aguja. «Mis noches son largas y llenas de relatos, pero tú tienes razón, Dominic. Tal vez haya olvidado cómo es ser tejido por otro.»
Fue entonces cuando Elara, con su semblante bañado en la luz de la esperanza, decidió actuar. Habló con Dominic y juntos encontraron la respuesta en la armonía de sus oficios.
Dominic molería el grano de sueños cumplidos, Aelius tejería una narrativa con su harina, y Elara cultivaría la Noctiluca en la tierra de las historias por venir.
Con el corazón henchido de audacia, Elara confesó su plan a Aelius bajo el domo estrellado. «Quiero que pruebes la dicha de tus propias creaciones, pues incluso los tejedores de sueños merecen ser arrullados por ellos.»
Aelius, con su alma cálida y abierta, aceptó la propuesta.
Esa noche, por primera vez en años, se acostó temprano, envuelto en la suave promesa de los bordados que Dominic y Elara habían hilado para él.
Las estrellas, testigos de aquel mágico intercambio, bailaron en el cielo, y una de ellas, sintiéndose conmovida, cayó al suelo del valle.
Allí, donde su luz tocó la tierra, la Noctiluca floreció con un brillo azulado, sembrando el campo de puntos destellantes.
Aelius, arrastrado dulcemente por la marea de la noche, se dejó llevar al fin por sueños tejidos de bondad y amistad. Viajó por paisajes de tul y caminos de seda, susurrados por la voz de Elara y la risa de Dominic.
Mientras el anciano descansaba, el valle entero cobijaba su sueño, la tierra respiraba suavemente y los ríos fluían plácidos hacia el mar de la tranquilidad.
Las flores de Noctiluca, erguidas como faros en la oscuridad, iluminaban el sueño de quien dio sueños a los demás.
A la mañana siguiente, Aelius despertó con una sonrisa, con el alma ligera como el rocío.
«He soñado», dijo con voz emocionada, «con jardines colgantes repletos de Noctilucas, y con rostros amables mirándome serenos.»
Elara y Dominic compartieron su júbilo.
El valle, una vez más, se llenó de risas y agradecimientos. Los sueños de Aelius habían cobrado vida y ahora él, el gran tejedor, sabía que sus noches estarían protegidas por la calidez de su comunidad.
La leyenda de aquella flor milagrosa trascendió las fronteras del valle. Viajeros de todas partes vinieron a contemplar las Noctilucas, y con cada visita, las historias de Aelius se extendían por el mundo, llevando sueños a cada rincón del globo.
Elara contemplaba satisfecha el baile de las luces azules, Dominic escuchaba el canto de los pájaros que anunciaban un nuevo día. Todos en Serenitas sabían ahora que la magia más pura nace del compartir, del tejer juntos los sueños, grandes y pequeños.
Y Aelius, con una paz nunca antes conocida, continuó su labor más inspirado que nunca, envuelto en la suavidad de los sueños que la tierra, el molino y las manos amigas habían hilado para él.
Moraleja del cuento La llamada de Morfeo
En los hilos entrelazados de la comunidad y el afecto mutuo, encontramos el descanso más dulce.
Así, quienes dedican su vida a tejer los sueños de otros, pueden también ser mecido por el cariño que su labor inspira, recordándonos que incluso en la inmensidad de la soledad, un corazón que da, tarde o temprano, también recibirá.
Abraham Cuentacuentos.