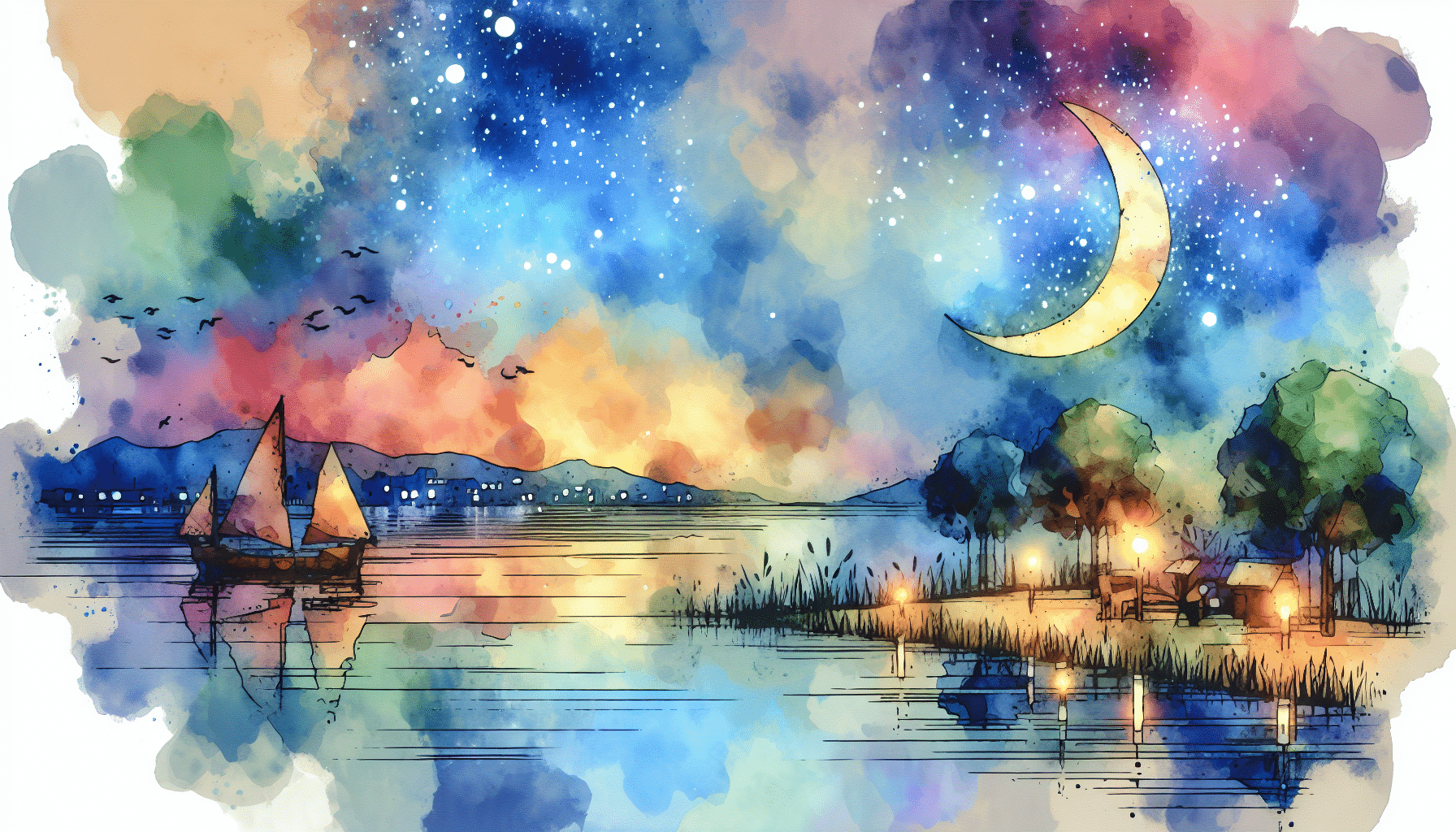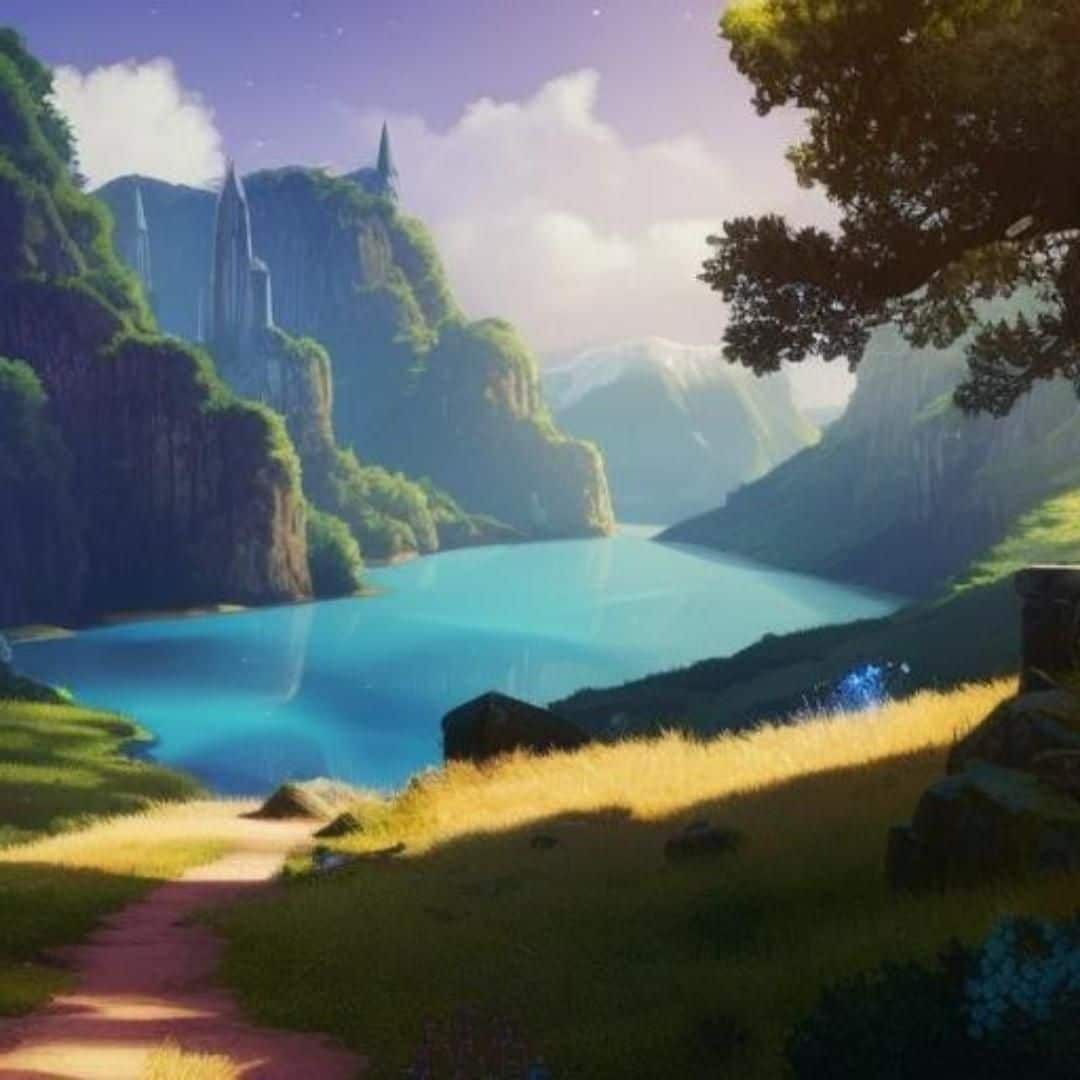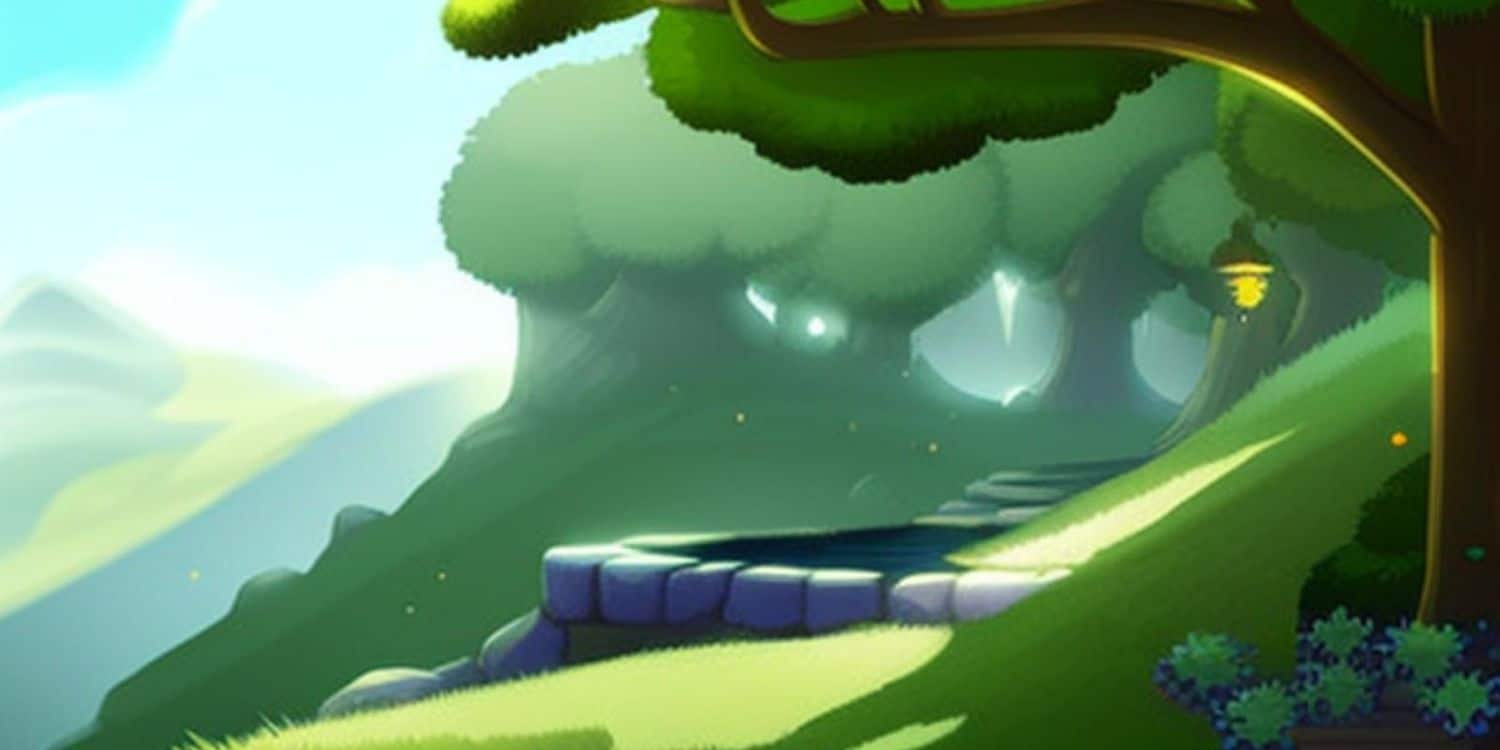La Luna Canta a Cuna
En un valle cubierto con el terciopelo de la noche, bajo el manto estrellado y la mirada atenta de una Luna plácida, se encontraba el pequeño pueblo de Cunacielo.
Las casas, con tejados abovedados y paredes de colores pastel, estaban diseñadas para armonizar con la risa de los ríos y el canto de los árboles.
Sus habitantes se dedicaban a tejer sueños y a pintar relatos en lienzos de nubes, que luego colgaban en los cielos para que todos pudieran disfrutar de esos cuentos etéreos al alzar la vista.
Entre ellos, vivía un personaje notable, Elián, cuyo trabajo era tejer mantas de sueños para los recién nacidos.
Elián poseía un porte sereno, su rostro siempre vestía una sonrisa suave, y sus dedos parecían danzar con el viento mientras entrelazaba hilos de destellos lunares.
Una noche, mientras tejía, Elián escuchó un suave murmullo proveniente del exterior. «Es una bella noche para cazar estrellas fugaces», susurró.
Y dejando su labor momentáneamente, se asomó por la ventana para admirar el cielo ensortijado de luces titilantes.
Justo entonces, un pequeño llorar se mezcló con la canción del viento.
Intrigado, Elián siguió el sonido hasta llegar a la cuna de Loel, un bebé cuyo sueño siempre parecía inquieto y esquivo, como una pequeña mariposa nocturna.
Loel, con sus ojos grandes como dos luceros, miraba la Luna a través de su ventana.
Su llanto era dulce, un llamado a los sueños que no conseguía alcanzar. Elián, con voz suave, preguntó:
—Pequeño Loel, ¿por qué no confías tus sueños al viento y dejas que te lleve al país de los sueños profundos?
El bebé, con su mirada soñadora, parecía entender. Loel bostezó, y en su bostezo se escaparon hilos plateados de esperanza.
Elián tomó esos hilos y murmuró:
—¿Qué tal si tejo una historia que meces como las hojas, arrulle como las olas, y te lleve al reino del Sueño Esperado?
Entonces, comenzó a narrar la historia de una Luna que tejía canciones de cuna con su luz de plata, mientras hilaba melodías que serpenteaban por los cielos hasta alcanzar las orejitas soñolientas.
Loel escuchaba atento, y sus párpados empezaron a pesar como si fueran abrazados por las suaves nubes nocturnas.
La Luna, desde lo alto, observaba el valle y decidía que aquella noche sería especial. Ella misma bajaría a la tierra para cantar al oído de Loel y todos los niños que anhelaban sueños dulces y serenos.
A medida que Elián narraba, personajes del valle se unían al cuento.
Ahí estaba Alis, la hilandera de vientos, que jugaba a trenzar las brisas para que llevaran lejos las melodías de cuna de la Luna.
Y no podía faltar Oliel, el pintor del crepúsculo, cuyo pincel daba vida a los tonos rosados y violetas que adornaban el cielo al atardecer.
Con cada pincelada, él deseaba dibujar sueños en los corazones de aquellos que cerraban los ojos a la luz del día.
Elián habló también de los guardianes del silencio, pequeñas criaturas escurridizas que con gestos sutiles pedían a las hojas y a las criaturas de la noche que moderasen su canto para no perturbar el reposo sagrado.
A partir de ese momento, la Luna comenzó su descenso, su voz era como un abrazo que envolvía el valle.
Todos, incluso los adultos que habían olvidado cómo soñar, sintieron la vibración mágica de su lullaby lunar.
Y así, sin darse cuenta, Loel dejó de resistirse, su cuerpo se relajaba y se entregaba al abrazo de la noche.
La historia de Elián se volvía cada vez más suave, como un susurro llevado por la brisa.
Loel, ahora en el filo del sueño, navegaba por mares de paz, surcaba cielos de tranquilidad y se mecía en hamacas de constelaciones.
Su respiración era una melodía complementaria a la canción de cuna de la Luna.
Entretanto, los padres de Loel, Leire y Gael, observaban desde el umbral de la puerta.
Sus gestos reflejaban un amor inmenso y una gratitud silente hacia Elián, quien con su relato conseguía lo que parecía imposible: guiar a Loel al reino de Morpheo.
A medida que la luna seguía cantando, su luz se infundía en cada rincón del valle de Cunacielo, y a su paso, el sopor dulce se adueñaba de las criaturas, los miedos se disolvían como azúcar en el agua, y los corazones se llenaban de calidez.
La Luna, al ver la obra consumada, sonreía ampliamente.
Su luz de plata se esparcía como el aroma de las flores nocturnas, y su voz se convertía en el eco de un sueño compartido.
Con la llegada del alba, el valle amaneció tranquilo, sereno, y las primeras luces del sol traían promesas de un día renovado y lleno de frescas aventuras.
Elián, después de asegurarse que Loel dormía plácidamente, retornó a su hogar con la satisfacción de haber tejido algo más valioso que mantas; esa noche, tejió paz para un alma pequeña que ahora, soñaba con la Luna cantándole a cuna.
Y así cada noche, cuando la Luna alta se asomaba por la ventana de Loel, su luz se teñía de cantos y susurros, y el bebé ya no lloraba, porque sabía que en los hilos de plata de sus sueños, siempre encontraría un relato cálido y apaciguante para descansar.
Los moradores de Cunacielo aprendieron de Elián la importancia de compartir relatos y canciones de cuna, no solo para los bebés sino para todos aquellos que, bajo el cielo infinito, buscan la serenidad en el regazo de la noche.
Moraleja del cuento La Luna Canta a Cuna
La voz suave que teje cuentos en el silencio de la noche, no solo brinda paz a los que aún vagan en el crepúsculo del sueño, sino que también une almas en el tejido eterno de la esperanza y la ternura, mostrándonos que la magia de la narración puede convertirse en un canto de cuna universal que acuna el espíritu y mece dulcemente la realidad.
Abraham Cuentacuentos.