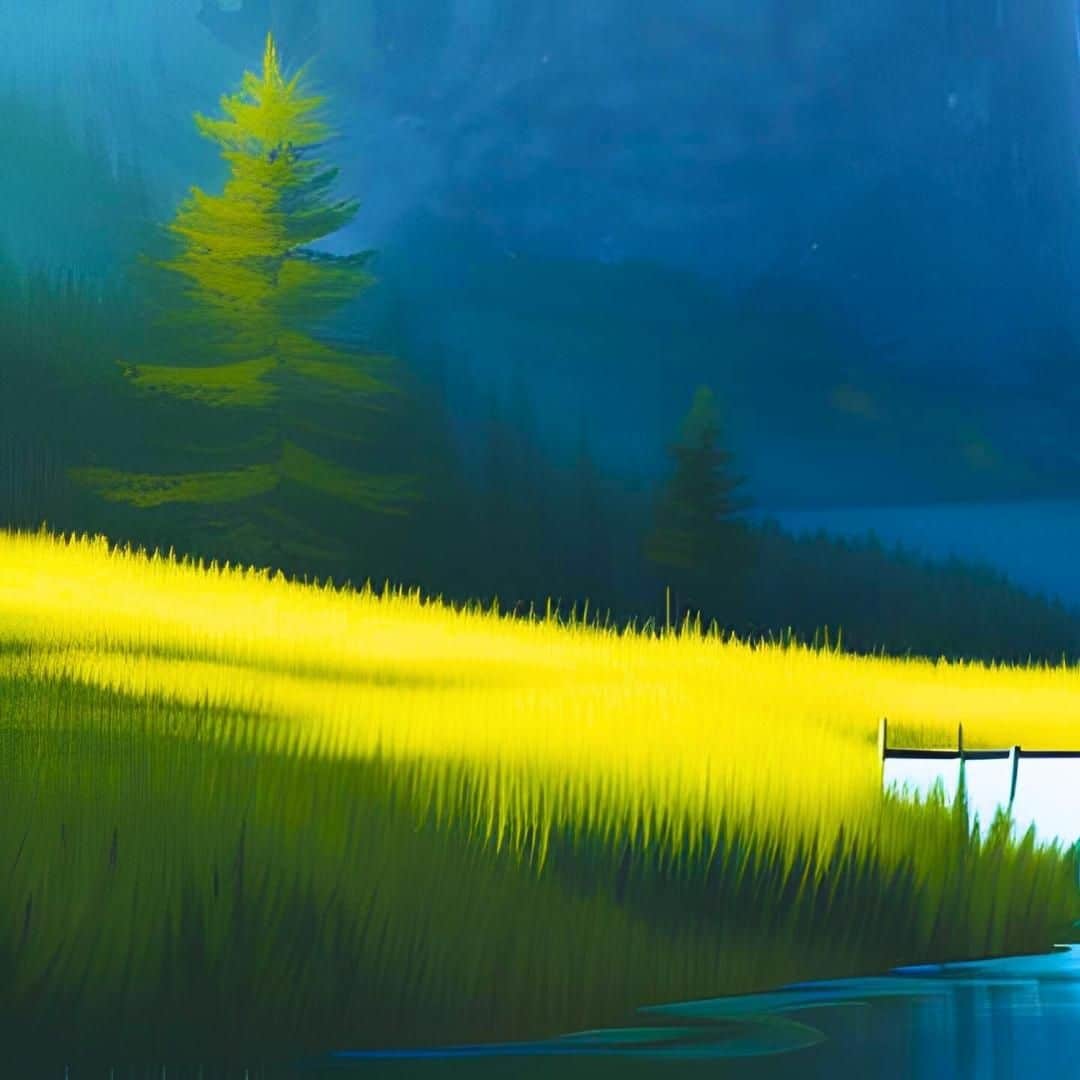El cazador valiente en el bosque oscuro
La noche era densa, sofocante.
La luna apenas conseguía atravesar la maraña de nubes, dejando el bosque sumido en una penumbra amenazante.
Entre los árboles, el viento silbaba de una manera extraña, como si en lugar de aire fueran voces lejanas, casi imperceptibles.
El grito en el bosque
Hugo, el cazador más hábil del pueblo, avanzaba con paso firme entre la maleza, sujeta en su mano una antorcha cuyo fuego danzaba con inquietud.
La sensación de ser observado lo acompañaba desde que había cruzado la vieja verja de madera que marcaba el inicio del bosque.
No era un hombre que se dejara llevar por supersticiones, pero algo en esa oscuridad parecía vivo, expectante.
Aquella tarde, mientras bebía en la taberna del pueblo, había escuchado los rumores.
Primero, en susurros entre los más ancianos; luego, en conversaciones de voz baja entre los más jóvenes: alguien había gritado en lo profundo del bosque.
Un chillido desgarrador, demasiado humano para ser el aullido de un lobo, demasiado desesperado para ser ignorado.
—No lo hagas, Hugo —le advirtió Manuel, el tabernero, con el rostro tenso—. No es la primera vez que alguien desaparece allí.
Pero Hugo no era un hombre que creyera en cuentos de miedo.
Había cazado en aquel bosque desde que era un niño, conocía cada sendero, cada árbol torcido y cada río oculto entre la maleza.
Nada iba a asustarlo.
O al menos, eso pensaba.
Ahora, en lo más profundo del bosque, empezaba a dudar.
El silencio era antinatural.
No había grillos cantando, ni búhos ululando, ni siquiera el crujido de las ramas bajo las patas de algún ciervo.
Solo estaba él… y el eco de su propia respiración.
De repente, un susurro se deslizó entre los árboles.
—Ayuda…
Hugo se giró en seco, su corazón martilleándole el pecho.
La antorcha iluminó un sendero cubierto de hojas muertas y ramas rotas. No había nadie.
—¿Quién está ahí? —su voz sonó más grave de lo habitual.
El susurro se repitió, más débil, como si la voz se apagara poco a poco.
—Ayuda…
Hugo tragó saliva.
No podía dejar a alguien allí.
Aferró con más fuerza su cuchillo de caza y avanzó por el sendero, cada paso resonando con un eco extraño, como si el bosque entero estuviera escuchando.
La joven perdida
Después de varios minutos, llegó a un pequeño claro donde el aire olía a humedad y a algo más… algo podrido.
Y allí, bajo la luz temblorosa de su antorcha, la vio.
Una joven, sentada en el suelo con las piernas recogidas contra su pecho, su vestido desgarrado y su cabello enmarañado.
Sus hombros temblaban con cada sollozo.
—¿Estás bien? —preguntó Hugo, acercándose con cautela.
La muchacha alzó el rostro y sus ojos, enrojecidos por el llanto, se encontraron con los suyos.
—Mi hermano… —murmuró—. Mi hermano está aquí. En el bosque.
Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
—¿Desde cuándo?
La joven tragó saliva y su respuesta llegó apenas como un aliento.
—Desde hace días. Y no soy la única que lo ha visto.
El viento silbó entre los árboles, y por primera vez en su vida, Hugo sintió que quizás había cometido un error al adentrarse en aquel bosque.
Hugo respiró hondo, intentando recuperar la compostura.
La joven temblaba, pero no solo de frío.
Había algo en su mirada, algo que iba más allá del miedo.
—¿Cómo te llamas? —preguntó él, manteniendo su voz firme.
—Isabel —respondió la muchacha con un hilo de voz.
—Isabel, ¿qué hacías aquí sola?
Ella tragó saliva y miró a su alrededor, como si esperara que algo saliera de entre los árboles en cualquier momento.
—Mi hermano desapareció hace días… y yo fui a buscarlo. Pero… hay algo en este bosque. Algo que nos está observando.
Hugo apretó la empuñadura de su cuchillo.
Había oído muchas historias sobre el bosque.
Algunos decían que estaba maldito, que cosas antiguas y oscuras dormían entre los árboles, esperando que alguien cometiera el error de adentrarse demasiado.
Pero eran solo cuentos, ¿no?
—No estás sola ahora. Vamos a buscar a tu hermano y a salir de aquí.
Isabel asintió con miedo, y juntos comenzaron a caminar entre la maleza.
Los susurros entre los árboles
A medida que avanzaban, la oscuridad se volvía más densa, como si el bosque estuviera cerrándose sobre ellos.
Hugo sentía que cada sombra se estiraba un poco más de lo normal, que cada sonido —un crujido lejano, un susurro entre las ramas— tenía un significado oculto.
Entonces, Isabel se detuvo en seco.
—¿Lo oyes?
Hugo ladeó la cabeza. Al principio, solo escuchó el latido de su propio corazón. Pero entonces…
Un susurro.
No.
Varios susurros.
Susurros bajos, ininteligibles, como si el propio bosque hablara en un idioma antiguo y olvidado.
Venían de todas partes, deslizando sus palabras incomprensibles entre los troncos de los árboles.
Isabel retrocedió, con los ojos muy abiertos.
—Esto no es normal… —susurró.
Hugo desenfundó su cuchillo y levantó la antorcha.
—Sea lo que sea, no va a detenernos.
Se obligó a seguir caminando, aunque cada paso se sentía más pesado. Isabel lo siguió, su respiración entrecortada.
Los susurros aumentaron.
Se transformaron en una risa débil, quebrada, como si algo disfrutara observándolos.
Y entonces, Hugo lo vio.
El reflejo imposible
Al pie de un árbol seco, cubierto de musgo y sombras, había algo que no debía estar allí.
Un cuerpo.
O lo que quedaba de él.
Era un hombre, o lo había sido alguna vez.
Su piel estaba grisácea, tensa sobre los huesos, los labios resecos y partidos en una mueca imposible.
Sus ojos estaban abiertos, pero negros, totalmente negros, como si hubieran sido consumidos por la misma oscuridad que habitaba el bosque.
Isabel dejó escapar un grito ahogado.
—Dios mío…
Pero Hugo no podía moverse. Porque el cadáver, el hombre muerto frente a él…
Era idéntico a él.
El frío se instaló en el pecho de Hugo como un puñal de hielo.
No podía ser real.
Pero allí estaba.
El cuerpo inerte, con su misma complexión, su misma barba corta y desordenada, la misma cicatriz sobre la ceja izquierda que Hugo se había hecho años atrás en una cacería.
Era él.
Isabel jadeó, llevándose las manos a la boca.
—No… no es posible…
Hugo, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies, dio un paso hacia adelante.
La antorcha tembló en su mano cuando el fuego iluminó el cadáver con más claridad.
Su piel parecía papel viejo, agrietada, ajada…
Y en sus labios resecos había algo parecido a una sonrisa.
Un escalofrío recorrió su espalda.
No podía ser él.
—Esto… esto tiene que ser una trampa —dijo Hugo, pero su voz no sonaba tan firme como hubiera querido.
Isabel negó con la cabeza, incapaz de apartar la vista de aquella imagen aterradora.
—Yo… yo he oído historias sobre este bosque —susurró—. Dicen que hay algo aquí… algo que te observa… algo que te muestra cosas que no deberían existir.
Los susurros regresaron. Más fuertes.
Las ramas crujieron. Las sombras parecieron moverse.
—Nos tenemos que ir —dijo Hugo con los dientes apretados.
Tomó la muñeca de Isabel y tiró de ella, alejándose del cadáver.
No quería mirar atrás.
No quería ver si la sonrisa del cadáver se hacía más grande.
Pero cuando avanzaron solo unos metros, el sonido de algo arrastrándose entre la maleza los hizo detenerse.
Isabel se aferró al brazo de Hugo.
—Dios… ¿qué es eso?
Hugo no contestó.
Solo levantó la antorcha y apuntó hacia el origen del sonido.
La luz titilante iluminó algo entre los árboles.
Algo que no debería moverse.
El cadáver.
Su propio cadáver.
Ahora estaba de pie.
Hugo sintió cómo su sangre se helaba en las venas.
Su propia imagen, aquel cadáver que había encontrado hace apenas unos segundos en el suelo, ahora se erguía lentamente entre las sombras, sus movimientos torpes y antinaturales, como si cada hueso de su cuerpo crujiera al moverse.
La piel seca y agrietada se tensó en su rostro, y aquellos ojos negros como el vacío se clavaron en él.
El cadáver sonrió.
—No puede ser… —susurró Isabel, retrocediendo instintivamente.
Pero Hugo no podía moverse.
No podía respirar.
Estaba mirándose a sí mismo.
Entonces, su otro yo abrió la boca.
—Hugo… —susurró con una voz que no era del todo humana, un sonido bajo y quebrado, como ramas secas partiéndose bajo un peso invisible—. Ya estuviste aquí antes.
Las palabras hicieron que el cazador recuperara el control sobre sus piernas.
Sujetó a Isabel por la muñeca y, sin pensarlo dos veces, corrió.
El bosque se cerraba a su alrededor, las sombras parecían alargarse para atraparlos.
Hugo apenas podía escuchar el sonido de sus propios pasos entre la maleza, solo el retumbar de su propio corazón y el jadeo desesperado de Isabel corriendo tras él.
Pero detrás…
Detrás venían otros pasos.
Rápidos.
Pesados.
Deslizándose con un sonido que no pertenecía a nada vivo.
Isabel gritó.
—¡Nos está siguiendo!
Hugo no se atrevió a mirar atrás.
El bosque era un laberinto de oscuridad y ramas afiladas que desgarraban su ropa a medida que avanzaban.
Las sombras parecían moverse, deslizándose por el suelo como serpientes hambrientas.
Entonces, lo vio.
Un destello plateado en la lejanía.
El río.
—¡Vamos! —gritó, tomando a Isabel del brazo y obligándola a seguir corriendo.
El terreno se inclinó cuesta abajo y Hugo sintió que sus pies resbalaban sobre la tierra húmeda.
Isabel tropezó, pero él la sostuvo antes de que pudiera caer.
El sonido detrás de ellos creció.
Algo se reía en la oscuridad.
Era su propia risa.
Pero no era suya.
Finalmente, llegaron al río.
El agua se deslizaba bajo la luz de la luna, un torrente oscuro que se movía con violencia entre las rocas.
Pero no tenían otra opción.
Hugo giró la cabeza solo un instante…
Y lo vio.
Su otro yo, de pie al borde del bosque, con esa sonrisa imposible y esos ojos negros como pozos sin fondo.
Y no estaba solo.
Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, estirándose, deformándose en figuras que no deberían existir, cuerpos alargados y huesudos, con rostros en los que los ojos eran solo manchas oscuras.
Eran muchos.
Hugo no lo pensó más.
Huida hacia la corriente
Tomó aire y, sin soltar la mano de Isabel, saltó al río.
El agua helada los envolvió, arrastrándolos con fuerza.
Hugo sintió que la corriente lo golpeaba contra las rocas, pero se obligó a mantener la cabeza fuera del agua.
Tenían que salir de allí.
Mientras la corriente los alejaba del bosque, Hugo se atrevió a mirar una última vez hacia la orilla.
Allí, de pie entre los árboles, su otro yo lo observaba.
Sonriendo.
Y luego, simplemente, desapareció en la oscuridad.
El agua helada mordía su piel como agujas afiladas. Hugo intentó mantenerse a flote, pero la corriente era implacable, arrastrándolo como si quisiera engullirlo en su furia incontrolable. A su lado, Isabel luchaba por no hundirse, su rostro pálido y aterrado entre las sombras de la noche.
—¡Agarra mi brazo! —gritó Hugo por encima del rugido del agua.
Isabel extendió la mano y se aferró a él con todas sus fuerzas.
Juntos, forcejearon contra la corriente, buscando un punto donde pudieran salir del río.
El agua los golpeaba contra las rocas, arañando su piel con su fuerza brutal.
Hugo vio un tronco caído atrapado en la orilla y, con un último esfuerzo, se impulsó hacia él.
Sujetó la madera mojada y, con la otra mano, ayudó a Isabel a trepar.
Ambos quedaron tendidos allí, jadeando, con los cuerpos entumecidos y los pulmones ardiendo por la falta de aire.
El bosque los rodeaba aún, pero algo había cambiado.
El silencio era absoluto.
Ni el susurro del viento entre las hojas, ni el canto de los insectos nocturnos, ni el murmullo del río a sus espaldas.
Solo el vacío.
Hugo se incorporó con dificultad, sintiendo la ropa pegada a su piel helada.
—¿Lo hemos… lo hemos perdido? —susurró Isabel, abrazándose a sí misma para intentar detener el temblor de su cuerpo.
Hugo miró en dirección al bosque.
La línea de árboles permanecía inmóvil, oscura, sin signos de movimiento.
Demasiado inmóvil.
Demasiado oscuro.
Como si estuviera esperando.
No.
No podía detenerse ahora.
Tenían que salir de allí.
—Tenemos que seguir moviéndonos —dijo con firmeza—. El pueblo no puede estar muy lejos.
Isabel asintió con un leve temblor de labios, y juntos comenzaron a avanzar.
A cada paso, Hugo sentía que algo estaba mal. Como si el bosque… no fuera el mismo bosque.
Los árboles parecían más altos, sus troncos torcidos en ángulos imposibles, sus ramas extendiéndose como garras afiladas.
El suelo bajo sus pies crujía de manera extraña, no como hojas secas, sino como si estuvieran pisando algo hueco.
Y entonces, Isabel se detuvo de golpe.
—Hugo… —susurró con voz temblorosa—. Mira eso.
La cabaña maldita
Hugo siguió la dirección de su mirada y sintió cómo su estómago se encogía.
Frente a ellos, en medio del bosque, había una cabaña.
No estaba allí antes.
Él conocía bien aquellos senderos.
Esa cabaña no debía existir.
Pero ahí estaba.
La estructura de madera se alzaba entre los árboles como si hubiera estado allí durante siglos.
Sus paredes estaban cubiertas de musgo, la puerta entreabierta, las ventanas oscuras y vacías.
Un olor putrefacto flotaba en el aire, espeso y pesado.
Y entonces, lo oyeron.
Un golpe seco.
Desde dentro de la cabaña.
Isabel se llevó las manos a la boca.
Hugo tragó saliva.
No quería entrar allí.
Pero algo dentro de él le susurraba que no tenían elección.
Que algo los estaba esperando.
Y que, tarde o temprano…
Tendrían que entrar.
Hugo e Isabel permanecieron inmóviles frente a la cabaña.
El golpe seco que habían oído desde dentro aún resonaba en sus oídos, como si el sonido se hubiera incrustado en su mente.
Hugo apretó la mandíbula.
No quería hacerlo, pero tenía que entrar.
Con una última mirada a Isabel, avanzó lentamente hacia la puerta entreabierta.
El suelo crujió bajo sus botas, y el olor nauseabundo se hizo más intenso.
Isabel lo siguió con pasos cautelosos, abrazándose a sí misma.
El otro Hugo
Cuando Hugo empujó la puerta con la punta del cuchillo, esta se abrió con un quejido largo y lastimero.
La oscuridad dentro de la cabaña era densa, como si las sombras se hubieran acumulado en su interior durante siglos.
Dio un paso adelante.
El aire estaba helado, mucho más frío que en el exterior.
No era natural.
—No me gusta esto… —susurró Isabel detrás de él.
Hugo levantó la antorcha y la luz iluminó el interior.
La cabaña estaba casi vacía.
Solo había una mesa de madera carcomida, unas sillas rotas y una chimenea apagada cubierta de hollín.
Pero entonces, su mirada se detuvo en algo en la pared del fondo.
Había una puerta, una mucho más vieja que la de la entrada.
La madera estaba cubierta de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado salir de allí desesperadamente.
Y en medio de la puerta…
Había una marca.
Un símbolo grabado en la madera, ennegrecido como si lo hubieran quemado en su superficie.
No era un símbolo humano.
El golpe seco se repitió.
Desde detrás de la puerta.
Isabel ahogó un grito y retrocedió.
—No… no, Hugo, no abras eso.
Hugo sintió que todo su cuerpo le pedía que huyera.
Pero algo dentro de él le decía que la respuesta estaba allí.
Desenvainó su cuchillo, tragó saliva y llevó la mano al pomo de la puerta.
El golpe se repitió.
Una vez.
Dos veces.
Y entonces… la puerta se abrió sola.
Lo que vio dentro lo dejó sin aliento.
Su propia cara lo miraba desde el otro lado.
Pero no era un reflejo.
Era él mismo.
O al menos, algo que tenía su forma.
Su doble se encontraba allí, sentado en una silla, con los ojos vacíos y oscuros, con una sonrisa imposible dibujada en sus labios agrietados.
Y luego, habló.
—Te dije… que ya estuviste aquí antes.
Hugo sintió que el aire se volvía denso, sofocante. Su propio reflejo—o lo que fuera aquella cosa—seguía mirándolo desde la oscuridad de la habitación, con esa sonrisa antinatural y unos ojos sin vida que parecían tragarse la luz de la antorcha.
Isabel se aferró al brazo de Hugo, temblando.
—Hugo… vámonos. Esto no es real.
Pero él no podía moverse.
Sus pies estaban anclados al suelo, su mente luchando contra la imposibilidad de lo que estaba viendo. Si él estaba aquí… entonces, ¿quién o qué era ESO?
El otro Hugo ladeó la cabeza, como si lo estudiara.
—Siempre regresas —dijo con voz rasposa—. Siempre vuelves a este lugar.
La frase golpeó la mente de Hugo como una descarga.
No, eso no era cierto.
Él nunca había estado en esta cabaña.
Ni siquiera sabía que existía.
¿O sí?
De repente, un murmullo empezó a llenar la habitación.
Bajo, susurrante, imposible de entender.
Hugo sintió un dolor punzante en la cabeza.
Eran voces.
Voces de otros.
Voces de él.
Giró la cabeza, aturdido.
Las paredes estaban cubiertas de marcas.
No arañazos, no cortes…
Nombres.
Nombres tallados en la madera, cubriendo cada superficie.
Algunos estaban desdibujados por el paso del tiempo, otros recién grabados.
Todos distintos… pero al mismo tiempo, todos iguales.
Hugo los leyó en voz baja, sintiendo que la realidad se resquebrajaba a su alrededor.
—Hugo… Lorenzo… Martín… Diego…
Todos diferentes.
Pero todos acompañados del mismo apellido.
Su apellido.
Un escalofrío recorrió su columna.
Dio un paso atrás, con la respiración agitada.
—¿Qué… qué significa esto?
El otro Hugo se levantó lentamente de la silla. Su cuerpo se movía como si las articulaciones estuvieran rotas.
—Siempre regresas —repitió—. Siempre crees que eres el primero.
Los susurros en las paredes se hicieron más fuertes.
Isabel jadeó y se tapó los oídos, pero Hugo no podía apartar la mirada de su doble.
«Siempre regresas. Siempre crees que eres el primero.»
De repente, imágenes empezaron a golpear su mente.
Recuerdos que no eran suyos… pero al mismo tiempo, lo eran.
Un bosque oscuro.
Un cazador con su rostro.
Una cabaña.
Una huida fallida.
Hugo sintió un vértigo insoportable.
El otro Hugo se acercaba, su sonrisa ensanchándose de forma imposible.
—Ahora… es tu turno.
Y entonces la oscuridad los envolvió.
El frío lo acogió como un manto espeso y sofocante.
Hugo intentó moverse, pero sus piernas no respondían.
No veía nada.
La verdad olvidada
Las sombras lo habían engullido por completo.
Isabel gritó su nombre en algún lugar lejano, pero su voz sonaba distorsionada, como si viajara a través de un túnel sin fin.
Hugo parpadeó.
Su corazón golpeaba con fuerza dentro de su pecho.
¿Dónde estaba?
La oscuridad pareció disolverse poco a poco y, cuando su visión se aclaró…
Se encontró de pie en el bosque.
Exactamente en el mismo punto donde había comenzado todo.
El mismo sendero cubierto de hojas secas.
El mismo viento susurrante entre los árboles.
El mismo silencio absoluto.
Su respiración se entrecortó.
No podía ser.
Giró sobre sus talones y vio algo que hizo que el aire se atascara en su garganta.
Frente a él, Isabel.
Pero… no era la misma Isabel.
Su ropa estaba desgarrada y su rostro mostraba un horror indescriptible.
Sus ojos estaban vidriosos, fijos en él, como si lo viera por primera vez.
—¿Hugo? —su voz tembló—. ¿Qué… qué ha pasado?
Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Su mente intentaba encajar las piezas de un rompecabezas que no entendía.
Fue entonces cuando su mirada se desvió hacia el suelo.
Había algo a sus pies.
Un cuerpo.
Su cuerpo.
Él estaba allí, con los ojos abiertos, la piel pálida y la misma sonrisa vacía que había visto en su doble dentro de la cabaña.
Hugo dio un paso atrás.
Su estómago se revolvió.
—No…
Los susurros comenzaron otra vez.
A su alrededor.
El viento movió las hojas y, entre los árboles, sombras distorsionadas comenzaron a tomar forma.
Figuras humanas.
Hugo entendió entonces la verdad.
Siempre había estado aquí.
Siempre había sido uno más.
Un cazador que se había adentrado en el bosque, buscando una historia que ya se había contado una y otra vez.
Siempre terminaba igual.
Siempre olvidaba.
Y siempre volvía a empezar.
Isabel sollozó y retrocedió.
Hugo levantó la vista y la vio corriendo.
Escapando.
Tal como él lo había hecho antes.
Tal como lo haría otro después de él.
Porque el bosque nunca los dejaba ir.
Un ciclo eterno
Días después, en la taberna del pueblo, un grupo de aldeanos hablaba en voz baja.
—Dicen que Hugo desapareció en el bosque —susurró uno de ellos.
El tabernero suspiró y negó con la cabeza.
—No es el primero. Y no será el último.
Afuera, más allá de las luces del pueblo, el bosque oscuro esperaba.
Esperaba al siguiente cazador.
Al siguiente Hugo.
Abraham Cuentacuentos.