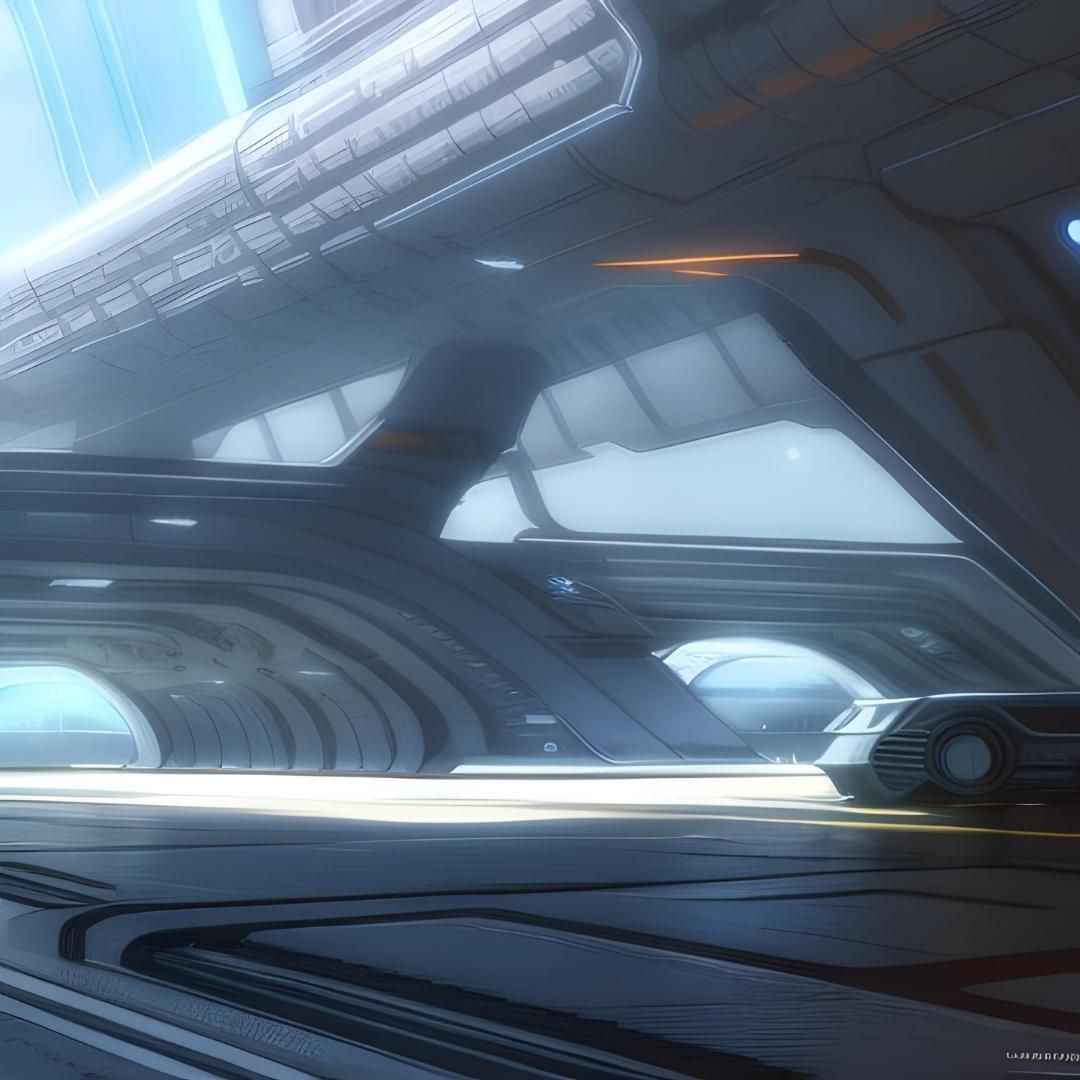El conejito que aprendió sobre la generosidad durante la fiesta de la cosecha otoñal
A simple vista, Benjamín parecía un conejo como tantos, pero tenía un talento curioso: sabía esconder.
No solo nueces.
También lo que le pesaba por dentro.
Su pelaje, blanco con manchas color tierra, guardaba algo del otoño incluso cuando ya se había ido.
Vivía abajo, donde el bosque se vuelve hondo y el musgo cubre las piedras con calma.
Allí, el silencio no asusta: acompaña.
Tenía su sistema: una madriguera para las nueces, otra para las bayas, otra para el “por si acaso”.
Y cuando ya no cabía una más, cavaba otra.
No por avaricia, sino por costumbre.
“¿Y si mañana no hay?”, se repetía.
Cuando los demás animales lo cruzaban, lo saludaban rápido, sin detenerse mucho.
Benjamín respondía igual: una sonrisa corta, una palabra amable y el paso ligero, como quien teme que lo necesiten.
Nadie sabía gran cosa de él, y él tampoco lo ponía fácil.
Aquel otoño llegó con olor a castañas y luz dorada entre las ramas.
El bosque se llenó de preparativos para la fiesta de la cosecha: risas, hojas secas convertidas en guirnaldas, frutas que iban de pata en pata.
Todo el mundo daba algo.
Menos Benjamín.
Desde su rincón, observaba.
Los tejones trabajaban en grupo, las ardillas reían cargando avellanas, los búhos decoraban el claro con ramas secas.
Él miraba y pensaba: “Si comparto, luego me faltará”.
Hasta que una tarde, mientras enterraba su última nuez bajo el gran roble —ese que crujía incluso sin viento—, escuchó un quejido leve.
No de miedo, sino de dolor.
Entre las raíces, una pequeña ardilla temblaba.
Tenía los ojos húmedos y un bracito torcido.
Benjamín se acercó, torpe.
—¿Te duele? —preguntó, sin saber por qué hablaba.
Ella asintió. Se llamaba Clara. Llevaba días sin poder recoger nada, sin comer, sin dormir bien.
Benjamín rebuscó entre su abrigo de hojas y le ofreció una nuez.
No lo pensó: la pata se le adelantó.
—¿Por qué me ayudas? —susurró ella.
—No lo sé —dijo él—. Pero no puedo dejarte así.
Desde aquel día, volvió.
Una mora, una hoja limpia, una historia inventada solo para verla sonreír.
Al principio lo hacía por costumbre.
Luego porque quería.
Pasaban las horas hablando de nubes con forma de zorros y barcos.
A veces no decían nada, y eso también bastaba.
Y sin darse cuenta, algo se movió dentro de él.
No era hambre.
Era calma.
Como el sol calentando la barriga o el olor a tierra después de la lluvia.
Ese calor no se podía esconder.
El rumor corrió: “El conejo que no compartía ni sombra ha dado una nuez”.
Los mirlos lo cantaban, los erizos asentían.
Y poco a poco, más animales se acercaron: unos con comida, otros con flores, algunos solo con ganas de probar qué se sentía.
Una semana antes de la fiesta, el claro del bosque parecía otro.
Guirnaldas, mesas de troncos, frutos por todas partes.
El aire sabía a hogar.
Y allí estaba Benjamín, en medio.
Con las patas sucias, la nariz manchada y una ligereza que no cabía en ninguna madriguera.
Clara ya caminaba sin dolor, pegada a su lado.
Llegó el día.
El cielo amaneció limpio y el viento olía a manzana asada.
Vinieron todos: ciervos, búhos, ranas, hasta los zorros que siempre miraban de lejos.
Había juegos, risas, abrazos sin prisa.
Cuando el sol empezó a bajar, Clara subió a una roca.
Entre sus patitas sostenía una nuez distinta: dorada, lisa, como si el tiempo la hubiese acariciado.
—Esta es para Benjamín —dijo—. No porque sea especial, sino porque representa algo que no se puede enterrar.
Nos enseñó que lo compartido crece, y que cuidar de otro también es cuidarse.
Nadie aplaudió.
No hacía falta.
Benjamín la abrazó.
Luego abrazó a más.
Y la noche siguió con música baja, hojas cayendo despacio y un silencio lleno de cosas nuevas.
Bajo el viejo roble, miró al cielo.
Pensó en sus madrigueras vacías.
Y sonrió, porque ya no necesitaba esconder nada.
Aquel invierno no fue más cálido por el sol, sino por las madrigueras llenas de manos amigas.
Cada una guardaba un trozo del otro: frutas, risas, historias.
Benjamín seguía guardando cosas, sí.
Pero ahora eran recuerdos.
Y eso, pensó, no se acaba nunca.
Moraleja del cuento «El conejito que aprendió sobre la generosidad durante la fiesta de la cosecha otoñal»
Compartir no es perder, es abrir espacio para lo que importa.
Benjamín aprendió que las cosas guardadas se acaban, pero las que se dan regresan multiplicadas.
A veces basta una nuez, un gesto o una palabra para que el invierno pese menos y la vida se vuelva más ligera.
Abraham Cuentacuentos.