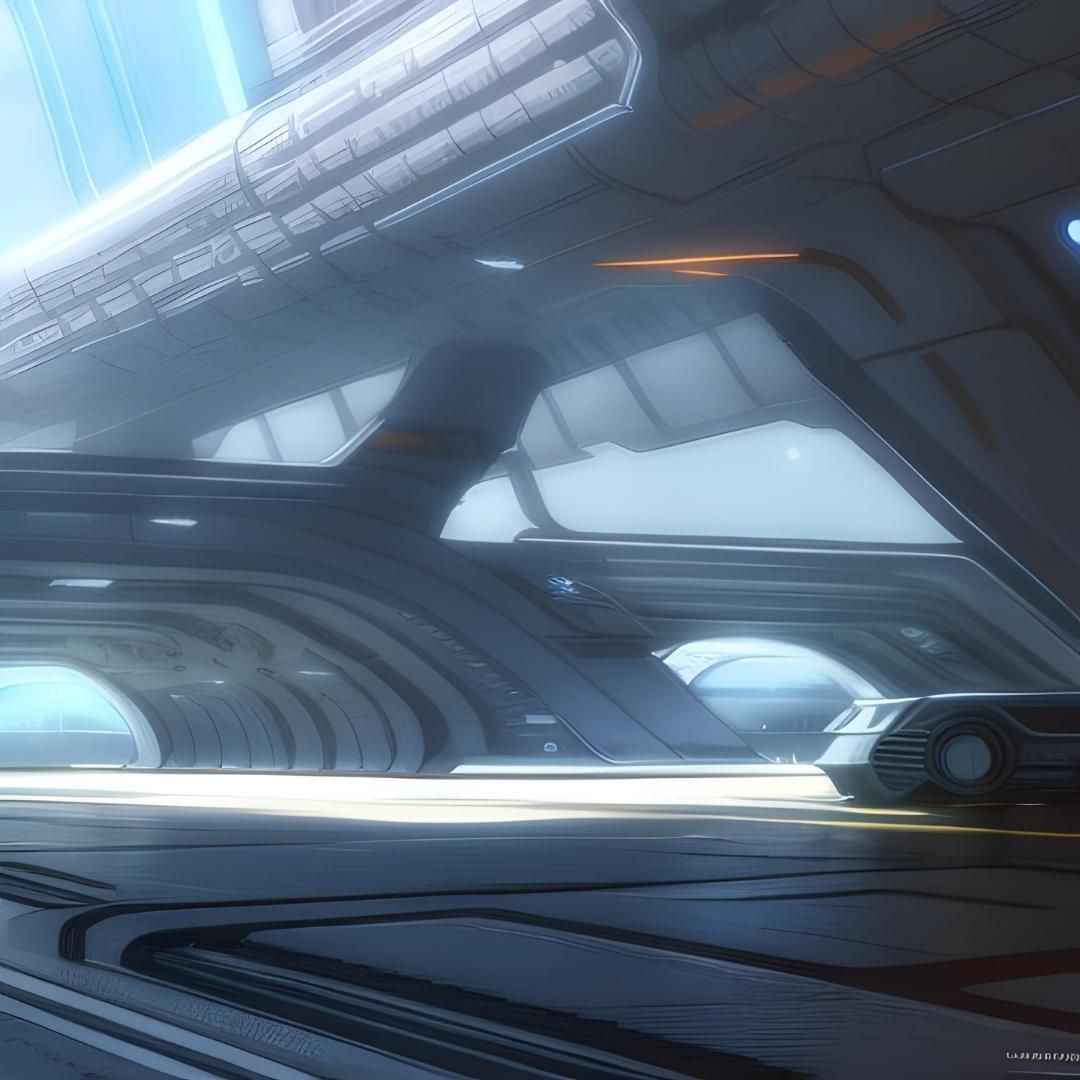La princesa que descubrió un mundo oculto bajo su castillo
Un destello violeta, oculto entre los pétalos marchitos de una rosa, aguardaba paciente el instante en que dos mundos se reencontrarían.
Bajo un atardecer teñido de naranjas y violetas, Ariadna contemplaba las torres de Azurita desde la almena más alta.
Un suspiro tembloroso escapó de sus labios: aquella princesa amante de la ciencia y las misteriosas leyendas sabía que hoy iba a cambiarlo todo.
Ariadna tenía el cabello castaño, liso como el reflejo del sol en un riachuelo, y unos ojos tranquilos que podían volverse intensos cuando la curiosidad la empujaba.
Su piel olía a hierba recién cortada, y al hablar, sus dedos se inquietaban como si siempre quisieran tocar un libro.
Prefería el susurro de las páginas al tintineo de los adornos de palacio.
Sir Cedric, guardián del reino subterráneo, era alto y robusto; su armadura, pulida hasta el punto de que en ella se reflejaba el fuego de las antorchas, escondía un hombre de carácter apacible.
Tras su yelmo de plata, sus pupilas doradas delataban un anhelo por conocer lo desconocido.
El pasaje secreto, tras la vieja biblioteca, olía a tierra húmeda y a posibilidad.
En la galería oculta, los ecos rebotaban como si quisieran contar historias olvidadas.
Al descender la escalera en espiral, Ariadna tropezó con una raíz gruesa que surgía de la pared.
El estrépito despertó a miles de murciélagos lumínicos: un mar de alas chispeantes la rodeó y, por un instante, sintió pánico.
El viento frío pasó gélido contra su nuca mientras retrocedía.
Solo su pasión por la ciencia le dio fuerzas para seguir.
Más abajo, junto a una pared cubierta de musgo fluorescente, su atención se detuvo en un símbolo grabado: un círculo roto por una línea ondulada.
Con cuidado, limpió la superficie con un pañuelo y descubrió diminutas runas que emitían un suave resplandor verdoso.
Aquello no estaba en ningún libro; anotó cada trazo en un pergamino que llevaba.
Al llegar a la explanada, Cedric surgió entre las sombras con voz profunda:
—Habéis perturbado la calma de nuestro mundo, princesa.
—No busco causar daño —replicó Ariadna, con la voz temblorosa—. Quiero comprender.
Cedric bajó la visera y, en su rostro, apareció una arruga diminuta: una sonrisa que hablaba de confianza y de sorpresas guardadas.
—Venid —invitó—. Pero debéis saber que un solo error podría convertirnos en leyenda trágica para vuestro reino.
El recorrido por las calles empedradas reveló detalles insospechados: casas excavadas en formaciones cristalinas que emitían un zumbido suave, jardines de hongos cuyos capuchones desprendían un aroma dulce como el pan recién horneado y pozos de agua cuyas corrientes burbujeaban con tintineos musicales.
Mientras exploraban una plaza iluminada por hongos colgantes, se cruzaron con Miriel, una anciana recolectora de esporas.
Con gesto amable, alargó un frasco diminuto lleno de polvo plateado.
—Probad esto —dijo—. Cura el ardor de las heridas, pero solo si se respeta su dosificación.
Ariadna agradeció con reverencia y guardó el frasco junto a sus notas.
En una cámara volcánica, Ariadna sufrió un mareo al inhalar vapores curativos.
Cedric la sostuvo y, con gesto preocupado, le ofreció un brebaje tibio.
—Necesitáis descanso —susurró él.
Entre ambos se creó un vínculo: ella admiraba su respeto por la vida, y él, la pasión con la que ella estudiaba cada detalle.
—Ariadna, si vuestro mundo se enterase, vendrían buscarnos con antorchas y curiosidad sin freno.
—Lo sé —respondió ella, apartando un mechón de pelo que le caía en la cara—. Por eso quiero llevar solo el saber necesario: nada de puertas abiertas.
—Y aun así —murmuró Cedric—, vuestras intenciones puras podrían enredarse en malentendidos.
Ariadna bajó la mirada, sopesando el peso de sus palabras y sintiendo el frío del yelmo contra su mejilla.
—Quizá tema tanto lo que revelo como lo que permanezca en la sombra —confesó con voz baja.
Cuando llegó el momento de marchar, Cedric le colocó un anillo de ópalo en el dedo.
—No solo es un recuerdo, sino un sello: solo los que lleven esta gema verán el sendero.
Ariadna salió al exterior justo cuando la luna llena se alzaba, bañando los jardines del castillo en plata.
De su anillo brotó un destello y, al instante, una enredadera luminosa se cerró tras ella, borrando toda huella del pasaje.
En las semanas siguientes, aplicó sus hallazgos con discreción: usó el vapor de los hongos para calmar fiebres, el polvo de cristales para filtrar aguas y la fórmula de Miriel contra pequeñas heridas.
Pero una mañana, encontró junto a un brote de rosa marchita una semilla extraña, de tonalidad violeta.
—Será un regalo de Cedric —pensó.
Plantó la semilla en secreto.
Semanas después, al romper su cáscara, emergió un brote diminuto que exhalaba un perfume suave a miel y bosque.
Ariadna sonrió al notar cómo el rastro dorado crecía en sus dedos, como si el propio jardín le hablara.
Comprendió que, mientras cuidara ese jardín oculto, la armonía entre ambos mundos perduraría.
Moraleja de «La princesa que descubrió un mundo oculto bajo su castillo»
En la búsqueda de la sabiduría, no olvidemos que el conocimiento más valioso es aquel que se maneja con responsabilidad y discreción.
La verdadera sabiduría reside en aprender no solo para uno mismo sino para el bien común, y en entender que algunos secretos están hechos para proteger y no para ser revelados.
La historia de la princesa Ariadna nos enseña que la curiosidad, al unirse con la prudencia y el respeto por los misterios de la vida, tiene el poder de generar armonía y prosperidad para todos.
Así que recuerda: La curiosidad alimenta el conocimiento, pero solo el respeto y la mesura transforman ese saber en verdadera sabiduría.
Abraham Cuentacuentos.