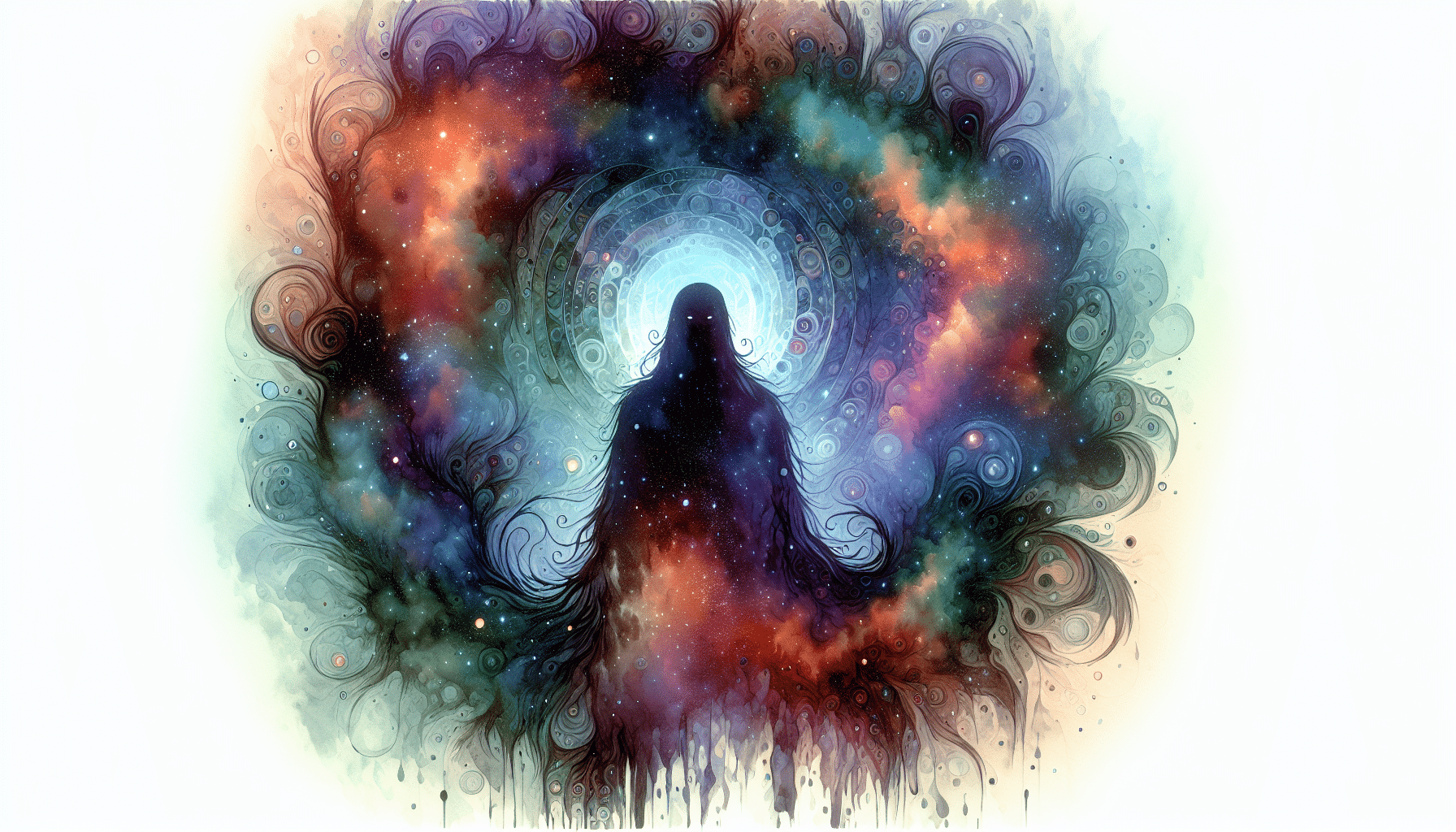La sombra en el espejo y un reflejo que vive y acecha en las profundidades del vidrio
Claudia siempre había tenido una fascinación por los espejos antiguos. Aquel que descubrió en la buhardilla de la casa de su abuela, sepultado bajo décadas de polvo y olvido, no fue la excepción. Era grande, con marco de oro viejo y tallas de rostros que parecían retorcerse en un eterno gemido silencioso. Le dedicó una mirada intensa y se aventuró un “Hola” algo tembloroso. Fue el inicio de la maldición.
Desde esa noche, la vida de Claudia se entretejió con una serie interminable de eventos desafortunados. Sombras fugaces en el borde de su visión, susurros apenas audibles al caer la noche, y un frío persistente que la seguía a todas partes. A cada reflejo una sombra se adhería, y cada vez que parpadeaba, sentía que algo en el espejo anhelaba salir.
Pero Claudia no estaba sola en su angustia. Su amigo Mateo, un joven pragmático y aficionado a la psicología, pronto notó el cambio en ella. «Estás pálida», observó Mateo con una ceja arqueada, «y tienes ojeras del tamaño de la luna». Claudia le sonrió débilmente, intentando disipar las preocupaciones de su amigo con una broma forzada. Sin embargo, su mirada traicionaba un hondo temor que las palabras no podían ocultar.
Una noche, como si las fuerzas oscilantes del destino así lo exigieran, Claudia y Mateo se encontraron frente al espejo maldito. Ambos sintieron un escalofrío cuando el reflejo de Claudia parpadeó independientemente de ella. «¡Viste eso, Mateo!». Gritó ella, su voz era un hilillo tembloroso. Mateo se acercó, incrédulo, pero decidido a investigar el fenómeno. «Queda descartado que sea un truco de luz. Esto es algo más… algo paranormal, quizás».
Decidieron enfrentar el misterio con valentía. El espejo no tenía un reflejo claro; las sombras parecían bailar en su superficie, y el frío que desprendía parecía querer absorber cualquier rastro de calor que se le acercara. Mateo sugirió usar una cámara para documentar lo que pasaba, mientras que Claudia prefería recurrir a un sacerdote o un experto en lo oculto.
«¡Lo grabaremos todo!», exclamó Mateo alistar su cámara. «Si algo quiere manifestarse, podré capturarlo». Pero mientras la lente se enfocaba, algo inexpresable cambió en la atmósfera. La luz titilaba. El aire se espesaba. La voz de Mateo se ahogaba en un susurro cuando notó una oscuridad que empezaba a extenderse lentamente desde la profundidad del espejo.
Mientras ambos observaban la pantalla, el reflejo de Claudia comenzó a distorsionarse. La silueta en el espejo proyectó una sonrisa siniestra y levantó una mano, un gesto que la verdadera Claudia no replicó. «Eso no soy yo», murmuró con pavor. «Eso… está vivo». El reflejo comenzó a golpear el vidrio desde adentro, como si pretendiera romper la barrera que lo separaba del mundo real.
La bravuconería inicial de Mateo se disipó como si nunca hubiera existido. «Tenemos que cubrirlo», dijo con voz urgente, mientras ayudaba a Claudia a arrastrar una vieja sábana sobre el espejo. «Eso debería detenerlo», añadió, aunque había una pregunta en su rostro que decía claramente que lo dudaba.
Pero la sombra no se conformaba con acechar desde la seguridad de su reflejo. Aquella noche, cuando Claudia y Mateo ya se esforzaban por olvidar el terror vivido, comenzaron a escuchar crujidos desde la buhardilla. Eran suaves, constantes, y llevaban consigo un aire maligno. Claudia sabía que el origen de esos sonidos sólo podía ser uno: el espejo deseaba ser descubierto nuevamente.
Fue entonces cuando llegó Ignacio, un viejo conocido de la familia, experto en objetos antiguos y con una curiosa afición por el esoterismo. «Hay una fuerza en este espejo que no pertenece a nuestro mundo», afirmó con rotundidad tras examinarlo minuciosamente. Su conocimiento era vasto y comprendía que, para romper la maldición, tenían que liberar aquello que estaba atrapado.
El ritual era sencillo y arriesgado. Una mezcla de hierbas, palabras arcanas y la valentía de enfrentar la oscuridad cara a cara. Ignacio lideró el cerimonial, mientras Claudia y Mateo repetían cada paso con precisión. Las sombras se retorcían, las caras en el marco del espejo parecían gimotear aún más alto, y la sombra que habitaba el vidrio golpeaba con rabia.
Con cada palabra pronunciada, la figura en el espejo se hacía más nítida, más desesperada, hasta que con un último verso, un estallido sordo llenó la habitación. El espejo se quebró en mil pedazos, pero no hubo daño, no hubo oscuridad, sólo una deslumbrante luz blanca emanando de los fragmentos dispersos.
Todo volvió a la normalidad. Claudia, un tanto incrédula de la súbita paz, palpó su reflejo en un trozo del espejo caído, sólo para encontrar que era simplemente vidrio. No había sombras, ni caras retorcidas, ni fríos misteriosos. Una gran sonrisa brotó en su rostro, mientras Mateo abrazaba ambos, aliviado. Ignacio, recogiendo sus utensilios, asintió con satisfacción:
«Habéis enfrentado vuestros temores y habéis triunfado. La oscuridad sólo tiene el poder que uno le concede», comentó con una mirada sabia y una sonrisa benevolente. Claudia y Mateo comprendieron que la verdadera luz residía en la valentía de sus corazones, capaz de disipar cualquier sombra.
Moraleja del cuento «La sombra en el espejo y un reflejo que vive y acecha en las profundidades del vidrio»
En la encrucijada de la luz y la oscuridad, reside una verdad implacable: que incluso la penumbra más densa puede ser desvanecida por la resolución de un corazón intrépido.
📖 Aquí tienes mucho más para disfrutar de los cuentos ⬇️